El escritor ruso Víktor Shklovski decía que “el arte nos hace ver el mundo como si lo viéramos por primera vez”. El arte nos provoca un extrañamiento ante el mundo o nos ayuda a tomar conciencia de ese extrañamiento. El artista es, por lo tanto, el primero que se aleja, extrañado, y construye el medio para transmitir esa nueva visión del mundo.
Podría decirse que el extrañamiento, al menos el emocional, es un estado natural del artista y que es de este estadio de donde brota el arte. En pensadores como María Zambrano o Heidegger, el arte es puente con lo no dicho, lo sagrado, lo oculto. Esto convierte al artista en un ser que habita la frontera entre lo visible y lo invisible, entre el lenguaje y el silencio. “El poeta es un ser que vive entre dos mundos”, decía María Zambrano. Porque el artista es extraño incluso a su propio lenguaje, porque toca lo que no puede decirse del todo.
Zambrano, de hecho, nos ofrece una de las aproximaciones más profundas, poéticas y singulares al tema de lo extraño en la tradición filosófica y literaria española. Para ella, lo extraño no es simplemente lo ajeno, lo que perturba desde fuera, sino algo que forma parte de la intimidad humana: es la conciencia de una otredad dentro de uno mismo y del mundo.
En El hombre y lo divino afirma que “pensar comienza con la extrañeza, con el asombro ante lo que no se entiende”. Como los presocráticos o los poetas trágicos griegos, cree que el pensamiento nace no del control, sino del desconcierto: “Toda conciencia es ya extrañamiento”. Y este extrañamiento es un despertar, una forma de estar desnudo ante el ser. No se trata de resolver el enigma, sino de habitarlo.
La razón poética permite abrazar lo extraño en lugar de reducirlo. Es un modo de acercarse al sueño, lo sagrado, el mito, el dolor, el destino, aquello que no puede ser del todo explicado, pero que estructura la experiencia.
Zambrano, desde su exilio físico (tuvo que dejar España tras la Guerra Civil), alcanza el exilio metafísico, un estar “fuera del mundo”, una extranjería del alma. Es esta “extranjería del alma” la que aborda Jorge Freire en su ensayo Los extrañados (Libros del Asteroide).
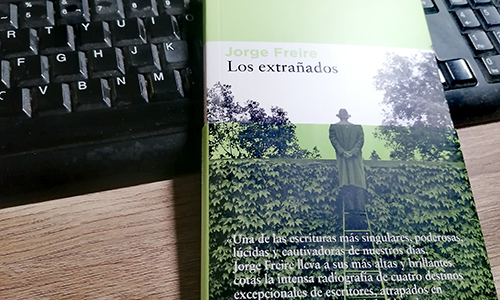
El filósofo explora el sentimiento de desarraigo a través de las vidas de cuatro escritores: P. G. Wodehouse, Edith Wharton, José Bergamín y Vicente Blasco Ibáñez. Cada uno de ellos vivió experiencias de exilio o alejamiento, ya sea físico o emocional, que los hicieron sentirse fuera de lugar en sus respectivos contextos. Freire utiliza estas biografías para reflexionar sobre la sensación universal de no pertenencia y el asombro que conlleva vivir en un estado continuo de extrañeza.
Freire destaca que el extrañamiento no es simplemente una consecuencia del exilio, sino una característica inherente a la personalidad de estos autores, quienes, al ser fieles a sí mismos, se alejaron de las normas y expectativas de su sociedad. Este sentimiento, según Freire, puede ser universal, ya que todos, en algún momento, nos hemos sentido fuera de lugar, como piezas que no encajan.
En Los extrañados, Freire, utilizando un estilo exquisito, no exento de ironía, no solo presenta biografías de escritores inadaptados, sino que también ofrece una meditación sobre la alienación y la pertenencia. Su enfoque permite al lector conectar con la universalidad del sentimiento de no encajar, con esa sensación de no pertenecer, de verse ajeno al mundo o incluso a uno mismo, que, por otra parte, ha sido un tema recurrente en la literatura, alcanzando quizá un clímax con los autores existencialistas.
Autores como Franz Kafka, Albert Camus y Jean-Paul Sartre hicieron del extrañamiento un eje central. Estos autores presentaron el extrañamiento como un estado ontológico, una condición inevitable del ser humano en un mundo sin sentido.
Como recurso estilístico, el concepto de ostranenie (extrañamiento) propuesto por el formalista ruso Víktor Shklovski sugiere que el arte debe “hacer extraño lo familiar” para renovar la percepción del mundo. En este sentido, el extrañamiento no es sólo un tema, sino también una técnica literaria (como ejemplos tenemos el uso de lenguaje insólito en Joyce o los procedimientos fragmentarios en el teatro de Beckett).
Como los extrañados de Freire, no son pocos los inadaptados u outsider que han llenado páginas literarias: desde el flâneur baudelariano al antihéroe moderno pasando por el adolescente en crisis. El guardián entre el centeno o Hamlet son ejemplos clásicos.
El extrañamiento es, en definitiva, uno de los motores más potentes de la expresión artística, porque pone en evidencia lo que no encaja, lo que desafía, lo que no tiene lugar. Y esa pieza fuera del puzle queda perfectamente reflejada en la vida de los extrañados de Jorge Freire quien no necesita aportarnos teorizaciones filosóficas para ayudarnos a comprender un constructo que ha estado instalado en la literatura desde siempre.

