El agua, aunque de manera inconsciente, inunda la obra de Virginia Mendoza. Escritora, periodista y antropóloga, sus investigaciones han indagado en los impactos humanos de los desplazamientos forzados. Su último libro, La sed (Debate), explora las consecuencias mundiales de la escasez de agua; en Detendrán mi río (Libros del K.O.), nos ofrece la memoria de una familia, que son todas las familias, desplazada en pro de un desarrollo que hubiera podido alcanzarse de otra manera.
En Detendrán mi río podemos escuchar a las personas desplazadas como consecuencia de la construcción de pantanos. Es un tema del que cada tanto se habla (cuando hay proyectos de recrecimiento, cuando se proponen nuevos planes hidrológicos) pero que desconocemos en gran parte, sobre todo el impacto que tuvo sobre miles de personas obligadas a abandonar sus hogares. ¿Es la literatura el refugio donde dar voz, donde contar las historias de todas estas personas desplazadas?
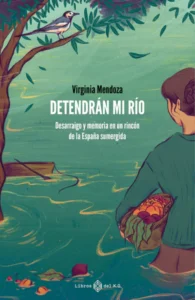
No sé si es un refugio, pero la literatura ya lo ha contado en varias ocasiones y estoy convencida de que cuando los autores estaban convirtiendo en lugares ficticios sus escenarios de infancia, cuando han vivido aquello que ficcionalizaron, algo parecido a un refugio sí pudo ser.
Me vienen a la mente Julio Llamazares, Valentín Rasputin y Jesús Moncada. Es curioso que los tres viviesen esta historia y que los tres inventasen un lugar y una trama que escondía mucha verdad. De hecho, en Mequinenza me contaron que todo el mundo sabía quién era quién y que incluso una vez le dieron un pésame por su protagonista cuando murió una mujer del pueblo.
En mi caso, que no lo he vivido porque he vivido lo absolutamente opuesto (la sequía como amenaza constante), quise abordarlo desde una fusión de antropología y el periodismo narrativo para entender y recoger lo que habían vivido personas muy diferentes a mí y compartirlo.
Contarlo era además un reconocimiento y un agradecimiento hacia su sacrificio, que nos ha permitido tener cosas tan básicas como agua corriente en casa. Hay personas a las que se lo debemos y nunca estaban en la foto de la inauguración.
No cuentas todas las historias, sino que te detienes en un lugar, la huerta de Cauvaca, en Caspe; y en una familia, la de Mercedes. ¿Es necesario narrar desde las personas, desde la vivencia personal?
Al principio estaba escribiendo un libro sobre personas afectadas por la construcción de grandes presas en distintos puntos de España. Cuando ya tenía capítulos escritos de varios pueblos y entrevistas hechas para algunos capítulos más, tanto en Galicia como en Aragón, llegué a Caspe y conocí a Mercedes. Un historiador caspolino, Alfredo Grañena, me insistió en que la historia que buscaba estaba en su pueblo y concretamente en una persona. Él se había dedicado a recopilar testimonios de algunas personas que vivieron en Cauvaca y en otras huertas sumergidas de su zona.
Tenía razón: cuando conocí a Mercedes entendí que me tenía que quedar allí a vivir y poner la lupa en su historia. Creo que alejarse de las cifras y centrarse en los nombres es clave para empatizar.
Aun así, no quise prescindir de las otras historias y por eso creé un mapa-reportaje sobre la España sumergida. De hecho, son una parte del trabajo de campo que me ha permitido detectar paralelismos, repeticiones, memorias compartidas, temas y anhelos que son los que acabo destacando de Cauvaca.
Es un libro, pero es también un proyecto abierto, un espacio donde dar cabida a todas las voces atravesadas por estos procesos. ¿Qué significa la web www.detendranmirio.com?
La web ya no está operativa, pero el mapa sigue activo en maphub y enlazado en mi web personal. No he podido volcar todavía todas las historias que recogí porque otros proyectos y trabajos temporales han ido llenando todo mi tiempo desde que publiqué Detendrán mi río, pero la idea es crear un nuevo espacio para alojar el mapa y seguir alimentándolo, porque aún guardo muchos pueblos y testimonios.
Detendrán mi río no es el primer texto ni el último que dedicas a denunciar desplazamientos forzados, desarraigos, pero ¿en qué diferencia este exilio de otros?
Es algo que empecé a abordar con las historias de los últimos supervivientes del genocidio armenio que aparecen en Heridas del viento.
Lo que es especialmente doloroso para quienes fueron desplazados por la construcción de una gran presa es el hecho de que tuvieron que asumir que nunca podrían regresar al lugar en el que crecieron y, en muchos casos, ni siquiera podrían acudir a poner flores en sus muertos o enterrarse con ellos, un deseo de muchas personas de zonas rurales hasta la generación de nuestros abuelos.
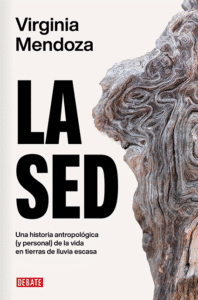
En relación con los armenios concretamente vi un punto en común: en ambos casos se trata de traumas colectivos silenciados (en el caso del genocidio armenio incluso negado) que, quizá en gran parte por esta razón, han heredado hijos y nietos.
El agua es el otro gran tema en tu obra, el agua y cómo su gestión como recurso (Detendrán mi río) o su escasez (La sed) marca el destino de las personas y de los pueblos.
Sin ser consciente de ello, siempre he ido tras el rastro del agua. Detendrán mi río hizo que me diera cuenta del papel que ha tenido la escasez de agua en mi pueblo y en pueblos vecinos. Al profundizar en esos recuerdos, y en entrevistas que había hecho a mis abuelos y vecinos años atrás sin saber muy bien para qué, necesité entender cómo el ser humano se ha relacionado con la escasez de agua en otros momentos de la historia y en otros puntos del mundo.
¿Crees que es posible la convivencia de progreso y desarrollo sostenible de los pueblos?
Lo que vemos invita a pensar que no, a menos que nos replanteemos muchas cosas de base, como es la relación con el entorno y los ancestros. Para eso hay que escuchar las necesidades de las personas afectadas en el pasado y de las que todavía hoy se enfrentan a la amenaza del desplazamiento forzoso. Desde la lógica capitalista y extractivista imperante eso no se va a dar. De hecho, desarrollo sostenible me parece un poco oxímoron.
Un ejemplo muy llamativo de que las cosas pudieron darse de otro modo es precisamente el del Embalse de Mequinenza, cuyas aguas inundaron Cauvaca y otras huertas de Caspe, además de pueblos como Fayón y gran parte de la antigua de Mequinenza. Había planes alternativos, menos agresivos, que se quedaron en el camino. Uno de ellos ni siquiera habría inundado Fayón.
Hace un tiempo hablamos con Lucía Hellín Nistal sobre desplazamientos. Ella nos decía que la realidad social ya no se puede entender sin ellos. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? ¿Desde un punto de vista antropológico, hasta qué punto los procesos migratorios están atravesando los pueblos?
Necesitaría más contexto sobre lo que hablasteis, porque el ser humano ha migrado desde hace por lo menos casi dos millones de años, cuando Homo Erectus (Ergaster en África) se expandió por Eurasia. No está claro si somos nómadas por naturaleza o si tuvimos que hacernos nómadas a la fuerza para después asentarnos. Seguramente Erectus se desplazó muy lentamente, siguiendo a sus presas y puede que siguiendo cursos de agua, que era lo que además le garantizaba el alimento. Homo Sapiens siguió un camino muy parecido mucho después, hasta terminar disperso por todo el mundo.
Pero la expulsión de la que hablamos es forzosa, no por un imperativo vital, sino por una decisión. Además, suele empezar con una invitación en pro del bien común no siempre tan común, con eliminación de servicios. Hay toda una maquinaria muy sutil antes de llegar a la expropiación forzosa, así que es muy diferente y responde a «lógicas» de las que hoy parece muy difícil que nos libremos. La emergencia climática, además, nos pone frente a frente con otro tipo de desplazamientos que no podemos obviar porque no son una previsión, sino que ya se están dando.
Virginia Mendoza (1987, Valdepeñas) es periodista y antropóloga social. Después de vivir en la España seca, en la húmeda, en la semidesértica y en Armenia, en la actualidad vive en un pueblo de Teruel marcado por una rogativa, continúa formándose en Antropología Prehistórica, trabaja en una librería y escribe sobre Antropología para Muy Interesante. Ha publicado libros sobre arraigo y desarraigo en los que fusiona periodismo narrativo y antropología rural, como Quién te cerrará los ojos (Libros del KO, 2017), Heridas del viento (La línea del horizonte, 2018) y Detendrán mi río (Libros del KO, 2021), un proyecto trasmedia sobre las personas desplazadas por la construcción de presas en España que continúa con un mapa-reportaje en línea. También escribió los libros sobre Jane Goodall y Alexandra David-Néel de la colección «Grandes Mujeres» de RBA coleccionables. Es coautora de los Juegos reunidos rurales, ilustrados por Narcís RE (Temas de hoy, 2022). Su último libro, La sed, pronto será traducido al italiano.

