A través de las vivencias de quienes fueron desterrados de Los Molinos para la construcción del pantano de Ortigosa, Álvaro González construye la historia de la destrucción de una aldea riojana, sacrificada en pro del progreso. Con este escritor y periodista hemos hablado de las pérdidas materiales, emocionales, humanas, relacionales que implicaron los pantanos y que contó en La voz de los desterrados (Pepitas & Los aciertos).
El libro está planteado como una investigación local sustentada en los testimonios de quienes vivieron o escucharon las historias del proceso de abandono de Los Molinos cuando se inundó para la construcción del pantano de Ortigosa.
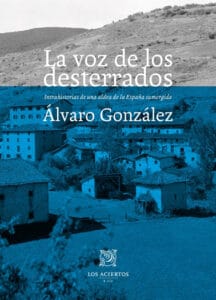
Realmente era algo que ni siquiera se conocía en el pueblo. Por eso hubo que empezar prácticamente de cero, a buscar a gente que lo hubiera visto o que se lo hubieran contado de pequeños. Yo soy de un pueblo que está a diez minutos de Los Molinos y había escuchado que debajo del pantano había algo, pero todo el mundo decía que poca cosa. Hablaban de una fábrica textil, alguna casa, una ermita.
Había pasado mucho tiempo, pero no tanto como para que no quedase nadie. Se pensaba que había estado habitado hasta los años 30, no los 40 como fue de verdad. Yo pensaba que quizá podría haber algún joven, algún niño que lo hubiese vivido. Y entonces aparecieron las señoras que cuentan la historia en el primer capítulo, que tenían ya más de noventa años.
Se fueron siendo niñas, pero con los suficientes años como para poder recordar muchísimos detalles. Gracias a su maravillosa memoria pudimos componer no solo el mapa de las historias, sino también el físico, ubicando las casas, los molinos, las fábricas. Y eso vino muy bien para las siguientes entrevistas, porque ahí ya no partíamos de cero.
Teníamos los nombres de las personas y de sus hijos, dónde vivían, a qué se dedicaban… Lo que pasó es que nadie conocía la historia completa, tenían pequeños fragmentos y estos han ayudado a componer la historia de los demás. Esto fue muy bonito tanto desde el punto de vista de investigador como desde el punto de vista humano.
Gente que vive hoy en día, en otros pueblos, en países diferentes, ayudarles a componer su propia historia, es maravilloso. Como investigador, me gusta que lo que hago pueda ayudar a gente real, que vive hoy. Haber ayudado a esta familia a reencontrarse es fantástico. Y luego creo que ha ayudado a cerrar esta herida colectiva porque hasta ahora no habían querido hablar del tema, ni reivindicarla, se había quedado un poco en lo oscuro.
Quien lo vivió decidió callarse, y esto es algo bastante común, en las historias de los pueblos sumergidos pero también en las de la Guerra Civil. Quienes lo vivieron no quieren contarlo, como si se sanara con el silencio y son los descendientes quienes sienten el impulso de contarlo para evitar el olvido.
Algo que caracteriza esta historia, la situada en Ortigosa, es ese desconocimiento. Como explicas al inicio del libro, la historia de otros pantanos y de los pueblos que quedaron inundados por esos pantanos, más o menos sí que se conoce y ha habido cierta trascendencia porque hubo voces que la contaron. Ahí tenemos Mequinenza, el pantano del Ebro, el del Porma, Riaño. Incluso hay varios libros en los cuales sí que se cuenta esa historia. Sin embargo, en Ortigosa incluso los vecinos eran conocedores de que bajo las aguas del pantano había casas, un pueblo entero.
Algo positivo es que, al empezar la investigación, empezaron a aflorar historias ya no solo de las personas que vivían en Ortigosa sino de otros pueblos. Empezó a despertarse un interés desde muy pronto. Se sorprendían de que hubiera tantas cosas, tantos edificios, tantos molinos, tantas fábricas, tantas fincas…
Claro, hay pantanos como el Ebro, el del Porma, Riaño más recientemente, que se han llevado muchos pueblos y en números absolutos fueron más personas afectadas. Aquí, en el mejor de los momentos pudieron vivir unas cien personas, 120, 130. Pero si sumamos a la gente que iba allí a trabajar o que vivía de cultivar las piezas, ya podemos aumentar la cifra a varios centenares de afectados. Al final los números son relativos. No fueron tantos como en otros lugares, pero también tienen el derecho a que se conozca su historia.
La salida de Los Molinos supone para sus habitantes no solo el desplazamiento, sino la pérdida de un estilo de vida y de unos medios de vida. Sus habitantes se ven obligados a abandonar una vida basada en el aprovechamiento del agua, con los molinos, la industria textil, a reinventarse en otro lugar. Provoca, además, como se narra en el libro, la dispersión poblacional. Es decir, se abren muchas, diversas historias más allá de trasladar completamente el pueblo a otro lugar.
De hecho, yo creo que, aunque lo más llamativo puede ser que desaparezcan las casas, el pueblo, la mayor afectación de los pantanos es la pérdida de la forma de vida y, con ello, la posibilidad de tener un futuro. Cuando construyes un pantano y desde luego en Ortigosa fue así, se pierden medios de subsistencia.
En Los Molinos, los molinos harineros ya no eran tan importantes ni tan numerosos como en otros tiempos, solo quedaba uno en activo, pero sobre ellos se habían construido diversos centros textiles, y se hacía todo el proceso; y además desaparecieron bajo el agua casi todas las tierras de cultivo. En Ortigosa, que es un pueblo muy abarrancado, casi no hay otras tierras de cultivo, las buenas estaban ahí. Incluso la mayoría de los que vivían de la industria textil tenían su terreno o lo trabajaban a renta como complemento.
Entonces, toda esta gente que se queda sin empleo y sin poder cultivar, fuera suya la tierra o no, se ve obligada a irse. Esto no es como una casa, que puede construirse en otro lugar. Muchas personas se quedan sin medio de subsistencia y se ven abocadas a la emigración forzosa porque no tienen los medios para ganarse la vida.
De la misma manera que quienes habían vivido todos esos años de la construcción del pantano, pierden ese trabajo. El cataclismo es importante. Ahora Ortigosa es un pueblo en el que vive muy poca gente, aunque es verdad que no toda la culpa la tuvo el pantano. El éxodo rural se produjo en todos los sitios. En este caso, el pantano aceleró el proceso.
Además, algo curioso es que ese trauma que te comentaba provocó que sus habitantes aprendieran a vivir de espaldas al pantano. Así como en el pueblo de al lado, El Rasillo, hicieron un club náutico, competiciones, etc. y es un pueblo que ha crecido bastante, aunque no sea población permanente, esto no se ha hecho en Ortigosa. Pero si lo piensas, ahí no tuvieron el trauma de Ortigosa y además, les nació una playa en la puerta de casa.
En Ortigosa no hay ningún tipo de aprovechamiento turístico del pantano. Sí que el Ayuntamiento, hoy en día, recibe algún tipo de retribución, pero tampoco lo podemos reducir a números. Esto es como los eólicos, puede haber beneficio, pero, ¿a costa de qué?, ¿qué hemos perdido por el camino? Si hiciéramos un balance de las pérdidas no solo económicas sino también emocionales poco saldría en positivo.
La principal pérdida también, como mencionabas al principio, es esa ruptura de familias, de lazos vecinales, de la comunidad que estaba creada previamente.
¿Cómo valoras eso? ¿Cómo valoras que una persona pierda todo eso? Estoy pensando en otro pantano, el de Pajares, que estoy investigando ahora. Durante muchos años la construcción de este pantano pesó como una espada de Damocles sobre la población y provocó que mucha gente se fuera antes de tiempo, generó unos problemas sociales tremendos.
Desde no solo la Confederación sino también desde la Diputación de Logroño, se indujo un enfrentamiento entre los afectados de los dos pueblos, Pajares y San Andrés, con el fin de evitar que se enfrentasen unidos contra la construcción del pantano. La gente se vio obligada a organizarse y a luchar muchísimo para conseguir que el pueblo de San Andrés perviviera y se construyeran nuevas casas para los afectados, que tuvieron que pagar, no fueron un regalo.
Hubo una serie de indemnizaciones. Pero, ¿cómo valoras el precio de tu casa, que no son solo piedras, sino que es el lugar donde ha crecido tu familia, donde está toda la historia familiar? El dolor que se provoca. Aunque haya habido indemnizaciones, creo que sería complicado poder hacer un análisis de cuánto vale lo que está perdiendo la gente.
Lo que vimos en su día con los pantanos hoy lo estamos viendo con los eólicos. Y encima es algo en lo que no puedes estar en contra, porque, si no apoyas las renovables, eres un negacionista de algo. El debate está muy viciado. Al final la virtud estará entre hacer nada y hacerlo todo, pero desde luego no en pasar por encima de los derechos de la gente que está viviendo en el territorio. Hay veces que nos olvidamos de lo importante que es vertebrar el territorio y apostar por un desarrollo más sostenible. Si no, nos estamos cargando el mañana por el hoy.
¿Se está perpetuando el debate del progreso descontrolado versus un desarrollo que respete derechos, el sacrificio de unos pocos por el supuesto bien de todos? ¿En ese debate es el medio rural el que sale perdiendo para el progreso del medio urbano?
Es cierto que la visión del medio rural ha cambiado en los últimos años, pero predomina la visión turística del parque temático, como una zona idílica donde se está fenomenal en vacaciones y fines de semana; y por otra está esa visión de lo rural como fuente de recursos, es una visión extractivista e incluso diría expoliadora. Lo rural es un espacio donde podemos poner pantanos, placas solares, molinos eólicos, y es también el lugar donde solo quedan cuatro gatos a quienes se les puede pisar y ya está. No se valora la parte humana que hay detrás de todo esto.
En el libro sí consigues rescatar a las personas, a la voz de aquellos que fueron y son desterrados. Y lo señalas incluso en el título.
Lo tuve claro casi desde el principio. La propia estructura del libro vino del acomodo orgánico de los testimonios que empecé a recopilar desde muy pronto. Hay otros escritores que han hecho cosas parecidas, que es dar voz a gente afectada, como Emilio Gancedo, Virginia Mendoza, Julio Llamazares. Son distintas formas de hacer lo mismo. Pero yo sí tenía claro que lo que quería es que no fuera Álvaro González quien contase la historia por primera vez. Quería conseguir una estructura en la que fueran ellos quienes la contaran, que fueran los protagonistas y que de alguna manera mi voz fuese visible solo donde fuera necesario para hacer de hilo conductor.
¿Por qué desterrados y no desarraigados, exiliados, desplazados?
Esa palabra responde muy bien a dar una visión más amplia de lo que supone la construcción de un pantano, de esa pérdida de la tierra, de ese echarte de la tierra, de la tierra donde tienes tus raíces, de la tierra donde tienes tu casa, de la tierra donde tienes tus relaciones sociales, de la tierra que cultivas, de la tierra donde querías tener tu futuro. Me parece que el nombre era bastante descriptivo de lo que quería conseguir.
Álvaro González Martínez (La Rioja, 1990) es escritor, editor, investigador del Instituto de Estudios Riojanos y activista cultural y por el desarrollo rural. Publicó su primer artículo en 2004 en la revista cultural El Serradero y su primer libro, El Camino del Iregua, en 2019. También es autor de La voz de los desterrados (Pepitas de calabaza & Los aciertos, 2022) y El legado de un visionario (Ruiz de la Torre, 2022), y colaborador en la antología La tierra giró para acercarnos (Ministerio de Cultura y Editorial Graviola, 2025). Ha publicado en diferentes revistas, como Salvaje, Belezos o Los ojos de la tierra, y dirige la plataforma y editorial La Zamarra.


1 comentario en «Álvaro González: “La mayor afectación de los pantanos es la pérdida de la forma de vida”»