María Zambrano, desde su exilio físico (tuvo que dejar España tras la Guerra Civil), alcanzó un exilio metafísico, un estar “fuera del mundo”, lo que ella denominó una extranjería del alma. Es esta “extranjería del alma” la que aborda Jorge Freire en su ensayo Los extrañados (Libros del Asteroide). El filósofo explora el sentimiento de extrañamiento a través de las vidas de cuatro escritores: P. G. Wodehouse, Edith Wharton, José Bergamín y Vicente Blasco Ibáñez. Cada uno de ellos vivió experiencias de exilio o alejamiento que los hicieron sentirse fuera de lugar en sus respectivos contextos. Freire utiliza estas biografías para reflexionar sobre la sensación universal de no pertenencia y el asombro que conlleva vivir en un estado continuo de extrañeza.
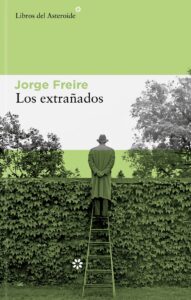
¿Por qué hablar de extrañamiento?
En realidad yo quería abordar el sentimiento de extrañamiento, que resulta muy polisémico porque en antropología significa una cosa, en el terreno jurídico significa otra, en filosofía otra. Me planteaba ese sentimiento, que a veces se confunde con estar transterrado, con estar fuera de tu patria, pero que no necesariamente es el mismo. Me interesaba ese dolor que Hölderling atribuye a Hiperión, ese sentimiento de ser extranjero en la propia patria. Eso es algo que te acompaña y que es ajeno a las circunstancias porque puedes estar en tu patria, puedes estar fuera, pero lo vas a sentir siempre.
Lo cierto es que yo no tenía todo claro en qué consistía ese sentimiento cuando empecé a escribir el libro. En un primer momento sí pensaba que era una sensación producto de unas circunstancias, que no era una cuestión de carácter y de hecho entonces sí lo asemejé con el exilio.
De hecho el primer título que barajé fue El exilio feliz. Javier Goma, el filósofo, mi maestro, me aconsejó que no le pusiera ese título porque se me podía acusar de estar trivializando la experiencia del exilio en tanto que los cuatro personajes que finalmente decidí meter, aunque podrían haber sido otros tantos, no eran exiliados estrictos. Por ejemplo, Edith Wharton, puede considerarse una exiliada doméstica siempre y cuando estiremos el concepto de exilio como si fuera un chicle. Entonces me dijo que buscara otro título porque éste me iba a meter en líos y al final se me ocurrió la idea del extrañamiento.
¿Por qué estos cuatro autores?, ¿por qué ellos y no otros?
Porque son cuatro autores que, para empezar, no me exigían documentación. Por supuesto me he documentado, he hablado con mucha gente, sobre todo para el caso de Bergamín. He hecho entrevistas, he huroneado, he revisado todo lo que tienen escrito, pero a estos autores ya los tenía leídos, ya conocía sus obras al dedillo. Por supuesto que tenía que manejar mucho material biográfico, pero en cuanto a la obra ya lo tenía todo leído porque son cuatro autores que me fascinan.
Podrían haber sido otros 10, otros 40 y otros 400 porque yo creo que hay una fina línea entre escritura y extrañamiento. Creo que todos los escritores tienen algo de extrañados y precisamente la escritura nace como una tentativa de dar orden a un mundo caótico o un mundo al que ya no le encuentras sentido. Es un mundo del que ya no formas parte y precisamente de esa distancia, lo que Nietzsche llama pathos de la distancia, puede surgir esta necesidad de hincar la pluma.
Cuando uno se encuentra bien inserto en su contexto, cuando forma parte de él, cuando todo encaja a la perfección, yo creo que no se le pasa por la cabeza escribir. Entonces, teniendo en cuenta que los escritores generalmente son extrañados, tiré de cuatro que me gustan mucho, que son conocidos pero cuyas peripecias siguen siendo desconocidas. Son cuatro autores, además, a los que yo quería reivindicar porque este libro es también una prenda de amor a cuatro grandes creadores que me han regalado obras de exuberancia.
Es verdad que podrían haber entrado aquí perfectamente autores como Jean Cocteau, Cyril Connolly, Mark Twain o 100 más. Fueron al final estos cuatro por una preferencia puramente personal.
Dices que todo escritor es en el fondo un extrañado, pero, ¿no podríamos hacer extensible este sentimiento a todo artista? Al final, ¿es el arte el que provoca ese extrañamiento o del extrañamiento es el que se genera el arte?
Sí, sí, es verdad. Pues nunca sabes. Nunca sabes, efectivamente, si es antes el huevo o la gallina. No sabría contestarte a eso, si es de esta condición de extrañado de donde surge lo que podríamos llamar la inspiración o si la inspiración surge y te convierte en alguien intempestivo, en alguien anticlimático, en alguien que ya no encaja con los demás. Pues la verdad es que no lo sé.
Pero yo iría más a lo caracterológico y dejaría de lado las circunstancias. En este cambio de abordaje del extrañamiento, para mí fue central ir conociendo más de la figura de Bergamín. Lo había leído durante muchos años, lo conocía bien, pero al hacer entrevistas, al hablar con las personas que lo trataron en sus últimos años y, sobre todo, con uno de los dos editores que le abrieron las puertas del mundo vasco y que de alguna forma lo indujeron a tomar una serie de decisiones que, en mi juicio, son decisiones muy erradas, me di cuenta de que el extrañado lo es siempre, independientemente de las circunstancias.
Sería muy fácil decir que el extrañamiento de Bergamín se corresponde con el exilio porque, al fin y al cabo, se come tres exilios a lo largo de su vida, pero ¿cómo explicar que cuando vuelve en los años 60 se enemista de esa forma tan clamorosa con el Régimen y tiene que volver a irse? Y, sobre todo, ¿cómo explicar que ya en su último exilio, cuando se va al País Vasco, sin tener ningún tipo de lazo de sangre, ningún tipo de relación, cuando ha encontrado ese lugar que le es propio, cuando, por utilizar esta metáfora que a mí me gusta tanto, cuando es ya una tesela que encaja en el mosaico, cuando ya por fin ha encontrado el Dorado, la Tierra Prometida, de nuevo vuelve a darse de bruces con la autoridad porque tiene que ir a declarar por un artículo explosivo, por un artículo incendiario a la Audiencia de San Sebastián? Es entonces cuando se entera de que le piden siete años, él ya tiene 83 castañas y se entera de que le piden siete años de cárcel y él dice “coño, no sabía que iba a vivir tanto”.
Entonces, al final, eso te demuestra que aunque las circunstancias sean propicias, el extrañado siempre está fuera de lugar, por la razón que sea, pero yo creo que es una razón estrictamente caracterológica.
Comentas que ese extrañamiento, ese sentimiento que te acompaña siempre, te obliga a tomar determinadas decisiones no siempre acertadas. ¿El extrañado se encuentra en una huida permanente, en una búsqueda de un lugar en el no sentirse extrañado?
Sí, lo que pasa es que el extrañamiento no es necesariamente virtuoso, pero creo que bien encauzado puede ser una forma razonable de manejarse. A una cierta distancia es importante. Conviene no ser hijo de tu tiempo, conviene que tu tiempo no termine asoleándote, dándote forma y pasándote por encima; conviene no ser el hijo del discurso de valores dominantes de tu tiempo, por así decirlo.
Me gusta mucho esta cita de Siegler contenida en Calias que dice “vive con tu siglo pero no seas obra suya”. Esto no significa que tienes que ser un eremita, que tienes que vivir contra la realidad, que tienes que aislarte en el desierto, no hace ninguna falta. Tú puedes vivir en el corazón de la urbe, pero no te dejes dominar por tu tiempo.
Sin ir más lejos estos cuatro autores nos siguen resultando frescos porque nos siguen diciendo cosas, nos siguen resultando inspiradores, porque nunca fueran hijos de su tiempo y, de hecho, porque quizá nunca estuvieron de moda. Lo que nunca está de moda no se vuelve obsolescente, no caduca pronto. Aquello que nunca fue hijo de su tiempo, al final, siempre se mantiene presente.
Y no porque fueran autores adelantados a su tiempo, como dice el tópico. Yo creo que, en realidad, estos cuatro autores fueron autores atrasados a su tiempo. Edith Wardon, sin ir más lejos, nació 50 años tarde. Muchas de sus novelas eran crónicas de un Nueva York que había dejado de existir cuando ella era pequeña. En realidad, ella ni siquiera lo había conocido. No era nostalgia, sino melancolía, porque era nostalgia de aquello que no había conocido.
Esa condición de estar fuera de su tiempo, de ser una mujer un poco antañona, un poco añeja, es precisamente la que la convierte en una pionera. Es una mujer que, además, es muy conservadora en sus posiciones, que tiene unas opiniones acerca de las sufragistas y de las activistas feministas bastante negativa. Y, sin embargo, en contra de su voluntad, termina convirtiéndose en una pionera feminista, porque es una pionera de la emancipación, una de las primeras escritoras que viven de su obra, que se profesionalizan, que gracias a los rollalties consiguen vivir de su pluma.
Además, personifica la emancipación de la tutela masculina de una forma muy curiosa, porque en lugar de salir de casa o de escapar de un hogar dominado por un marido violento, lo que hace es todo lo contrario, se hace fuerte, edifica un fortín frente a una cárcel patriarcal. Entonces, aunque ella no quisiera, precisamente por su carácter añejo, nos resulta una persona inspiradora y fresca. Es curioso, ¿no?, porque nos resulta más fresca hoy de lo que era en su tiempo.
De igual forma nos puede parecer alguien adelantado a su tiempo Bergamín. En realidad, ser antifranquista en tiempos de Franco no era tan raro, de hecho casi era la regla entre la gente de la cultura. Sin embargo, el hecho de no haber sido alguien reconocido en su tiempo, de haber sido, quizá, el único intelectual del 27 que no obtuvo reconocimientos estatales, ni parabienes, ni premios, nada por el estilo, hace que hoy nos resulte mucho más seductor que a lo mejor otros que ya hemos visto hasta en la sopa y que ya nos conocemos perfectamente. Bergamín siempre va a ser ese personaje oscuro que nunca se terminó de esclarecer y que todavía tiene mucho misterio alrededor.
Me interesan mucho estas figuras veladas por la historia que no han terminado de decirlo todo y que, precisamente por esa razón, siguen siendo misteriosas.
Todo esto, de algún modo, tiene relación con el tema de la identidad, de la búsqueda de pertenencia a un lugar, a un grupo, a un país.
Por supuesto, por supuesto que sí. El sentimiento de pertenencia, que es algo que en las últimas décadas hemos pasado por alto y ahora lo estamos pagando, porque el sentimiento de pertenencia y el arraigo son sentimientos que están inscritos en el corazón humano y que van a existir mientras exista la naturaleza humana. Pensar que basta con apelar a las virtudes abstractas o a los valores abstractos cosmopolitas ha sido un absoluto dislate. El ser humano necesita pertenecer a algo.
En el texto dedicado a Wodehouse, me invento esa imagen de un árbol que abre sus brazos hacia él y que parece que lo abraza y que incluso desde el ventanuco en la prisión en Lieja cree verlo, pero es imposible que esté porque con esas bajas temperaturas ese árbol habría fenecido, etcétera, etcétera. Todos necesitamos ese árbol porque todos necesitamos esas raíces firmes que nos aten, no tanto al pasado, sino que nos aten al sustrato firme del presente. Todos necesitamos pisar fuerte sobre un presente que se sostenga.
Entonces, claro, esto de creer que no hacen falta los lazos, que basta con flotar en la corriente, aunque eso nos lleve por aguas oscuras, lo critico porque creo que nos ha hecho mucho mal. Estas figuras nos pueden resultar muy ejemplares de qué sucede cuando uno pierde esas raíces y de alguna forma tiene que arraigar.
Hay quien consigue arraigar formando una familia y hay quien consigue arraigar haciendo de su patria la literatura, que es lo que le pasó a Wodehouse. Fue toda su vida un exiliado, pero de alguna forma halló una patria, que era la Inglaterra prebélica, la Inglaterra de su infancia, la Inglaterra que ya no existía cuando él publicaba sus libros.
Estaba hablando de un momento en el que todavía eran importantes no solo las clases sociales, sino cosas como el disimulo, que se daba incluso dentro de las propias casas, donde estaban muy definidas las distancias entre la servidumbre y los señores. Eso desapareció con las guerras. Cuando Wodehouse escribía esto, ya había un cierto pacto tácito con los lectores, porque en el fondo estaba hablando de un mundo que ya no existía.
Por lo cual, cuando me dicen es que ha envejecido de mal, es que en realidad ha envejecido hace muchísimo tiempo, pero precisamente por eso hoy nos resulta fresco.
Esa necesidad de lazos, de arraigo, ¿nos puede llevar un poco más allá al tema de valores y creencias?
Sí, por supuesto. Yo soy bastante enemigo del discurso de los valores. En La banalidad del bien defendía que los valores no valen nada. Yo defiendo los principios, porque los valores en realidad no te comprometen a nada, no te obligan a nada. Los valores son como joyas relumbrantes que tú tienes en un arcón y que enseñas a las visitas y que incluso te puedes colgar en la pechera. Sin embargo, los principios sí. Los principios son como un globo que te atan y que te obligan a ir hacia lo alto.
San Agustín hablaba de una fuerza gravitatoria inversa, pondus in altum. Es una fuerza que en lugar de tirarte hacia abajo, como en realidad hacen todas las servidumbres diarias que tenemos, todas las obligaciones mundanas que hacen que poco a poco nos vayamos empequeñeciendo, nos tira hacia lo alto. Es la virtud. Yo defiendo los principios, incluso los ideales, porque sin duda nos exigen mucho. De hecho, nos exigen tanto que nunca podemos llegar a la meta, pero por lo menos nos hacen avanzar un buen trecho.
A mí me conmueve mucho esta escena. Nunca sabremos exactamente cómo fue, porque en realidad está contada de forma diferente por los dos cronistas que la consignaron. Pero en cualquier caso, cuando Julio César llega a Gades, al templo de Heracles, cuentan que vio el busto de Alejandro Magno y rompió a llorar. Porque, claro, era Julio César, nada menos que Julio César, pero sin embargo, aún siendo todo un Julio César, nunca sería un Alejandro Magno. Lo que te está diciendo esto es que si pones la prueba hacia el ideal nunca la vas a alcanzar, pero al menos vas a avanzar un buen trecho.
Yo creo que eso es muy importante. En tiempo de valores que no obligan a nada, hay que recuperar los principios y sobre todo hay que recuperar las virtudes.
Jorge Freire (Madrid, 1985) es filósofo y escritor. Ha publicado Agitación. Sobre el mal de la impaciencia (2020), Hazte quien eres. Un código de costumbres (2022) y La banalidad del bien (2023), además de una biografía de Edith Wharton y de un ensayo sobre Arthur Koestler y la guerra civil española. El Cultural lo ha definido como uno de los diez filósofos jóvenes que marcarán las próximas décadas.

