En La ciudad de los días lejanos (Ediciones Asimétricas), Pedro Azara revisa los mitos de la fundación de la ciudad. Repasa, curioso, de qué manera hemos escrito y descrito las ciudades soñadas, imaginadas, ideales, inalcanzables; cómo las habitamos, cómo dejan habitarse, ayer, hoy, mañana. Hemos conversado con el autor para dar luz a estas cuestiones.
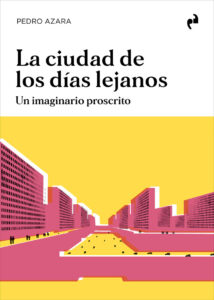
Al leer La ciudad de los días lejanos, donde revisas el concepto de ciudad y su fundación, llama la atención la dificultad de acercarse al concepto de ciudad porque a lo largo de la historia se ha ido interpretando de maneras muy diferentes. Hay, sobre todo, una dicotomía, por ejemplo entre ciudad divina y ciudad condenada; lugar de sabiduría y lugar de barbarie.
Es una dicotomía sorprendente porque es verdad que en el Próximo Oriente Antiguo, salvo en Israel y Judea, se habla bien de las ciudades. Había un mito mesopotámico que explica que el origen del mundo y de los dioses se sitúa en una ciudad. Hay una manera de enfocar la ciudad que la ve casi como la culminación, o el origen mismo, de la creación del cosmos y los dioses primigenios viven en ciudades.
En realidad, esta visión es bastante singular porque, curiosamente, tanto en Grecia y en Roma como en la Biblia, que, por otra parte, revela una profunda influencia del Próximo Oriente Antiguo, la visión es negativa.
En Grecia, nos encontramos con el famoso texto de Hesíodo Los trabajos y los días, que es un canto de la vida campesina, frente a la ciudad, que es percibida como el origen del mal.
Y por otro lado está Roma, que es la única cultura cuyo mundo corresponde con el nombre de una ciudad. Podríamos pensar que la cultura que ha dado nacimiento a la cultura occidental sería una cultura que cantaría las excelencias de la vida urbana. Pero, curiosamente, hay un mito fundacional que alaba el tiempo de Saturno, que se caracterizaba por la ausencia de ciudades, de límites, de puertas y de techos, porque no eran necesarios, ya que el ser humano, los seres, los seres vivos, no estaban enfrentados entre sí ni tenían enemigos y, por tanto, no necesitaban ni cobijarse ni esconderse.
Los literatos romanos eran muy conscientes del problema que tenían con el origen mismo de Roma. Sabían que era fruto de un asesinato, el fratricidio que comete Rómulo, que trataban de explicar como un ritual, como un sacrificio humano. Pero eran conscientes de que era muy difícil de justificar. Por otra parte, una vez creada la ciudad, ésta necesita ser poblada. Con una población mayoritariamente masculina, necesitaban mujeres y de ahí el rapto y la violación de las sabinas. Son dos temas que los padres de la Iglesia tomarán para condenar la ciudad terrenal frente a la ciudad celestial. Y los mismos romanos, paganos, eran muy conscientes de la dificultad de defender una ciudad con estos orígenes.
En el Antiguo Testamento aparece la Jerusalén celestial, que es una ciudad inalcanzable. La visión de la Jerusalén terrenal es, más bien, negativa. Obviamente, hay una radical condena del Imperio Asirio, del Imperio Babilónico, y la condena se centra en la denuncia de sociedades principales, Nineveh, Nimrud, Babilonia, Babilonia en este caso como ciudad, etc. Por tanto, sí que hay una condena de la ciudad, pero por otra parte, hay una divinización.
El mito de la primera ciudad es un mito muy complejo, es mucho más complejo de lo que podríamos pensar, porque, ciertamente, la primera ciudad está fundada por Caín. Es una ciudad en la cual él podrá acogerse y podrá recoger a todos los abandonados, los seres errantes de la tierra. Podemos pensar que esta visión del origen de la ciudad ofrece una mirada muy negativa. Es fruto de un asesino. Yahvé le acusa de tener las manos manchadas de sangre por el fratricidio que ha cometido. Y entonces lo condena al destierro, lo condena a errar, es decir, a no poder descansar de por vida. Ante esta condena, Caín replica que, en realidad, Yahvé le está condenando a muerte, pero es una muerte muy lenta, porque no podrá descansar, se irá agotando y un día caerá muerto.
Es una larguísima agonía a la que le condena Yahvé, quien lo va a marcar con un signo, el famoso signo de Caín, y a partir de entonces, nadie le levantará la mano, y por tanto estará a salvo. En este caso, la visión de la ciudad es compleja, porque es la creación de un asesino, pero de un asesino que está autorizado para crear una ciudad para protegerse.
Precisamente en esta visión dicotómica de la ciudad aparece el tema de las ciudades-refugio, esas ciudades que acogen y protegen.
Yahvé mismo construye ciudades. Hay una descripción en la que se enuncian toda una serie de ciudades fundadas por la divinidad, entre las cuales se encuentra, y esto es algo muy singular, la ciudad de refugio. Son creaciones de Yahvé fundadas para acoger a todos los perseguidos injustamente por la justicia.
Todos aquellos que están condenados injustamente pueden refugiarse en esta ciudad y nadie les podrá hacer daño mientras se queden allí. Es el espacio de los perseguidos, de los condenados a errar y, por tanto, a tener una muerte lenta.
Esta noción de ciudad de refugio es algo sorprendente. Es un lugar donde el mal y la injusticia no tienen cabida. Con lo cual, claro, en este caso, la visión de la ciudad ya no es la causa del mal, sino lo que para el mal. Literalmente, es un lugar de acogida.
El filósofo francés Emmanuel Lévinas hizo unas reflexiones no sobre la ciudad, sino sobre la arquitectura, sobre el espacio que el ser humano construye, mostrando que estos espacios son refugios y lugares de acogida. Están abiertos a todos aquellos que necesiten ser acogidos y, al mismo tiempo, ofrece un refugio y, por tanto, las paredes son muy importantes.
Es importante que la puerta esté abierta, pero que esta puerta se pueda cerrar en caso de peligro. Hay determinados mitos que ofrecen una mirada muy matizada sobre la ciudad y, según cómo se mire, es causante de los males o un amuleto contra los males.
Ese concepto de ciudad acogedora choca con la idea de la ciudad expulsora.
Desde luego. En el mundo griego también está, igual que en el mundo bíblico, la noción de chivo expiatorio. El chivo expiatorio es, al menos en Grecia, una persona condenada a la que se le cargan todos los males de la ciudad. Se busca un culpable, quien asume ser el causante del daño que afecta e infecta a la ciudad y se le condena al destierro. Se utiliza la expresión chivo expiatorio porque los problemas que afectan una ciudad son cargados a lomos de una cabra, de un chivo y él es expulsado. Es algo que también creo que ocurre en algunas otras culturas.
El destierro, el errar, el caminar, el no tener un lugar donde acogerse, donde poder refugiarse es la suerte de todos aquellos que son expulsados de la ciudad. La peor condena a muerte, esto lo dice Edipo, es la expulsión de la ciudad.
Esa expulsión más allá de los muros de la ciudad, ¿se percibe con la ausencia de protección, del orden que aporta la ciudad? Nos encontramos de nuevo con una contradicción, porque la ciudad ordena lo que había antes y eso nos protege, pero también es verdad que hay un ansia de volver a lo anterior, donde no había ciudad, donde no había ese orden, donde estaba la naturaleza.
Cuando Adán y Eva muerden del árbol de la sabiduría, empieza a haber una diferenciación especial entre un interior y un exterior y ellos son expulsados de este espacio que queda, por tanto, vetado. Claro, antes del crimen, el Edén es un espacio acotado, sí, pero no tiene la cota, no está marcada, porque no hay nada contra lo que oponerse. En el mundo romano se habla de un lugar, de un tiempo en que no hacía falta protegerse ni esconderse.
Sí, por tanto, es cierto que hay culturas en las que la edad de oro es una edad en la que no hay ninguna construcción. Sin embargo, en Mesopotamia, en el Próximo Oriente Antiguo, no sólo el mundo nace de una ciudad, sino que además las ciudades descienden del cielo. La ciudad X desciende como una Jerusalén celestial con la diferencia de que ésta no se mantiene en el cielo, sino que se posa en la tierra.
Y además, existe el mito, lo que se llama el mito del Edén mesopotámico. Un poema describe un espacio primigenio aparentemente benéfico porque los animales carnívoros no comen, no son feroces, donde los pájaros no comen las migas del suelo y, por tanto, se quedan con el alimento, no hay enfermedades, no hay muerte, etc.
Por tanto, todo apunta a un espacio paradisíaco. Pero lo que se descubre es que, claro, si los leones no se comportan como leones, ellos, que son el emblema de la fuerza y del valor, se nos muestran como animales ridículos. Si no hay enfermedades, si no hay muerte, lo que hay es una lenta e interminable decadencia que es peor que un final abrupto. Este Edén no lo es realmente y requiere la intervención de uno de los hijos del Dios supremo para que acabe poniendo orden. Y el orden es la creación de canales, de toda una serie de elementos que permiten acotar y ordenar aquel espacio. Este Edén mesopotámico no es como el Edén bíblico. Es un espacio que está inconcluso y que requiere una intervención que completa y ordena lo que ha sido creado en el fondo de manera desordenada.
Es decir que, sólo dentro de la tradición occidental-oriental, digamos, nos encontramos con visiones de la ciudad no sólo contradictorias, sino sobre todo muy complejas. En función de cómo se mire, la ciudad aparece como un espacio luminoso o, por el contrario, un espacio oscuro.
Y luego tenemos la ciudad moderna. No sé si una de las características de esa ciudad es la desaparición del espacio público. Ese espacio en el que el individuo se desarrollaba, ¿está ahora más difuminado?
Bueno, hay una cosa curiosa. Las imágenes de estas tres míticas imágenes de ciudades ideales, de ciudades perfectas. Hay un espacio público perfectamente ordenado, limpio, etc.
Pero es un espacio vacío. La ciudad ideal es la ciudad donde no vive nadie. Por tanto, las ciudades vividas, las ciudades humanas, son ciudades necesariamente un poco desordenadas, en las que se asume y se acepta la imperfección.
La Jerusalén celestial no es imperfecta, pero es inalcanzable. Bueno, al menos es inalcanzable para los seres humanos. Las almas y los ángeles sí que llegan hasta ella.
El espacio público en algunas ciudades está absolutamente descuidado. En otras, ese espacio público podría estar más cuidado, pero no es un espacio. En realidad el espacio público es lo que queda, es el residuo después de acotar el espacio cerrado, doméstico, el espacio privado.
Es como el negativo, el desecho, lo que sobra, y esto evidentemente es un problema, porque implica que nunca puedes estar fuera. Estás fuera cuando vas de un espacio acotado a otro, pero fuera no estás.
Esto ocurre no solo en algunas culturas donde no se tiene en cuenta al espacio público, sino también en muchas ciudades occidentales concebidas como resorts, donde las calles están impolutas, pero son intransitables porque no tienen vida. Lo único que uno desea es recorrerla lo más rápidamente posible, mejor en coche, para olvidarse de este espacio que aparece muy a menudo como un espacio inquietante porque no hay nadie, porque no hay vida. Uno se refugia entonces en su casa, en su chalet, etc. Incluso algunas urbanizaciones de lujo alrededor de Barcelona o alrededor de Madrid en el fondo corresponden a esta curiosa concepción de la relación entre lo privado y lo público.
Lo público es allí donde no estás.
¿Qué tiene que decir el urbanismo de todo esto, de ese diseño de ciudades en las cuales el individuo no aparece?
Creo que del peor arquitecto del siglo XX, que es Le Corbusier, descubrimos que el espacio público es esto, es lo que está alrededor de los grandes bloques. Sí que se dice que es un espacio donde los niños pueden jugar, etc. pero en realidad no hay nadie. En los planos no se dibujan personas, son espacios donde la vida no prende.
Pero el espacio público y el espacio privado se necesitan. No puede haber espacio público sin un espacio privado o doméstico o un espacio propio, pero este solo tiene sentido si existe un espacio en el que poder dialogar, encontrarse, mercadear.
Porque el espacio público no es solo el espacio por el que uno se desplaza con esta idea de que ahora todo tiene que estar a quince minutos como si por tanto no tuviéramos tiempo que perder. Esto está muy bien, pero implica que ya no contactas con otros barrios. Mantienes una concepción de resort, lo tienes todo a mano y, si lo tienes todo a mano, te despreocupas de lo que ocurre más lejos.
El espacio público no es solo el espacio por donde transitan los peatones apresurados y los coches y los transportes públicos, sino que también es un lugar de convivencia, es un lugar donde estar, dialogar, negociar comprar, vender, y esto, evidentemente, causa cierto ruido, cierto desorden, cierta imperfección necesariamente ligada al contacto humano.
Cuando hablamos del urbanismo de quince minutos no estamos pensando que la calle es un lugar de encuentro, un lugar para jugar. Cuando los niños vienen a esta calle a jugar, y la dotan de vida, hay vecinos que consideran que hacen ruido y molestan. Yo encuentro que por el contrario dan vida. Y esto solo puede ocurrir en un espacio comunitario porque el espacio público es un espacio que es de todos.
Pedro Azara es arquitecto y profesor titular de estética en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Becado por la Fundación Getty, la Fundación Gerda Henkel y el Ministerio de Educación y Cultura, es miembro de la misión arqueológica internacional de Qasr Shemanok (Erbil, Iraq), desde 2007. Ha sido asesor del Instituto de Arte Valenciano y ha dirigido y montando exposiciones como Casas del alma (Barcelona, 1997), La fundación de la ciudad (Barcelona, 2000), La ciudad que nunca existió (Barcelona, y Bilbao, 2005), Ciudad del espejismo. Bagdad, de Wright a Venturi, 1952-1982 (Barcelona, Madrid, Nueva York, Boston, Ramala, Bagdad y Doha, 2008-2023), From Ancient to Modern. Archaeology and Aesthetics (Nueva York, 2015), Habitar el mediterráneo (Valencia, 2018), To Loose your Head (Venecia, 2018). Es autor de De la fealdad del arte moderno (Anagrama, Barcelona, 1990), Imagen de lo Invisible (Anagrama, Barcelona, 1992), La imagen y el olvido (Siruela, Madrid, 1995), Castillos en el aire (Gustavo Gili, Barcelona, 2000), Piedra angular/Cornerstone (Tenov, Barcelona y Chicago University Press, 2012), Cuando los arquitectos eran dioses (La Catarata, Madrid, 2015).

