Una conversación entre tres mujeres sirve para narrar las ausencias y resistencias que marcan las vidas de las personas que atraviesan procesos migratorios. La casa vacía (Pepitas) es una reflexión sobre los efectos emocionales, sociales y familiares de la migración. Con una mirada sensible y crítica, su autora, la actriz y dramaturga Dayana Contreras da voz a las mujeres que viven la separación y el desarraigo y nos invita a comprender la migración más allá de los números: como una experiencia profundamente humana. Nos habla desde lo vivido, desde el desgarro de las despedidas, la culpa silenciosa de las madres que parten y la fuerza de los vínculos que sobreviven en la distancia, aunque solo sea en los recuerdos.
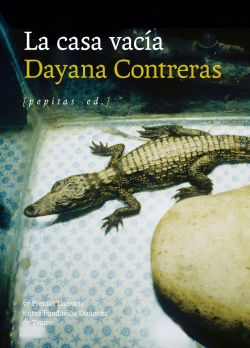
En La casa vacía la migración se narra a través de las voces de tres mujeres. ¿Crees que las mujeres viven este proceso de manera distinta?
A nivel social y sobre todo de esta parte del mundo de la que yo vengo, la mujer está a cargo de los cuidados. Entonces, cuando emigramos, se nos tiene vistas como las personas que más nos empleamos en los cuidados, ya sea de niños, de personas mayores, del hogar.
Es el trabajo de cualquier persona que viene de Latinoamérica, lo que sea, el primer trabajo, lo más fácil que puede encontrar es un trabajo de limpieza, un trabajo cuidando a un niño, un trabajo cuidando a una viejita, un viejito. Y ese es el reflejo también que tenemos socialmente. Creo que sí, que todavía se tiene ese relato de si bien un padre cuida, la mirada sobre una madre que abandona sigue siendo muy fuerte.
Muestras precisamente la diferencia en los tres momentos del proceso migratorio: la mujer que ha visto cómo se van sus hijas, la mujer que está todavía en el tránsito y la mujer que llega y que está encajada en determinados roles, estereotipos, funciones sociales.
Yo me baso un poco en los libros del psiquiatra Joseba Achotegui, que analiza muy bien todo el tema del duelo migratorio, y claro, efectivamente el duelo es para quien se va, pero también para quien se queda.
Parte de, por ejemplo, lo que está pasando estos días en Torre Pacheco también tiene que ver con que el duelo migratorio afecta a la acogida. Porque tú tienes que ver cómo se va modificando el lugar donde estás. Entonces, son tres ejes. Me interesaba poner esto así por darle un formato circular.
Porque la migración es algo que sucede, que no deja de suceder, y que va afectando generación tras generación tras generación. Ya no es la primera que se fue, la niña que queda, sin hacer absolutamente nada, está marcada por la migración.
Dejas muy clara esa idea de la herencia migratoria al inicio de la obra: “Nacer en Cuba te hace heredar un sueño que habita en el inconsciente colectivo: irse del país”. ¿Cómo se vive con esa marca de nacimiento?
Hay quien dice que cuando la gente no puede votar con las manos, vota con los pies, y se va. En los últimos tiempos ha salido mucha gente de Cuba que no se quería ir de Cuba. Y ha salido por temas políticos, por persecuciones políticas, porque realmente les han hecho cambiar la libertad. O te vas del país o te vas a la cárcel. Sí que es cierto que para algunos es un castigo. Además a nivel de gobierno siempre se ha dicho, si no te gusta cómo funciona el país, vete.
Porque es lo que pasó cuando triunfó la Revolución, la gente que no estuvo de acuerdo se fue y se fue para Estados Unidos. Entonces, siempre ha quedado eso, como que no hay derecho a la protesta. No es solamente un tema económico, es un tema económico ligado a un tema político.
En la medida en que tú no puedes protestar, pues te tienes que ir. Pero eso no significa que cualquier lugar va a ser mejor que tu lugar, sino que en otro lugar quizás tú puedes elegir la vida que quieres tener y en el lugar al que tú perteneces te están diciendo que no, que la vida que hay es esta y si no te gusta, vete.
Me parece que el libro condensa perfectamente casi todos los problemas que se pueden vivir en una experiencia de migración, desde las partes afectadas, a las emociones que actúan en dicho proceso. Refleja una realidad que implica la ruptura familiar y la situación concreta de muchas mujeres que tienen que dejar a sus hijos en su lugar de origen. ¿Cómo puede gestionarse esta separación?
Yo he tenido bastante contacto con personas, con mujeres que han dejado a sus hijos y he visto ese sentimiento de culpa. Ya las madres de por sí viven con una culpa permanente por lo que les pueda pasar a sus hijos, con la responsabilidad de haberlos traído al mundo. Pero en este caso se vive con un sentimiento de culpa prácticamente asfixiante, que no he visto en los padres.
Aunque suene ahora como muy esquemático, el hombre continúa en su rol de proveedor, yo me voy y yo proveo, mando cosas, mando dinero, que no le falte de nada, pues de alguna manera estoy, pero en general para una madre eso no es suficiente, proveer, ser la proveedora, no es suficiente si no está presente.
Algo que aparece constantemente en el libro es el tema de la memoria, de cómo los recuerdos son los que sostienen los vínculos familiares.
El tema de la memoria para mí es fundamental dentro del relato migratorio. Acabo de llegar de Miami, donde está mi familia. Hablaba con un tío mío que he visto dos veces en mi vida nada más y él no ha vuelto a Cuba desde que se fue. Pero cuando se sienta a hablar contigo, siempre habla de Cuba, de su barrio, de sus calles, de la gente que recuerda, de fulanita, de menganita, entonces es como sostener un país en la memoria.
Porque ya tomaste la decisión, ya no estás ahí, ya no vas a vivir ahí, ya has hecho tu vida de alguna manera mejor o peor en otro lugar y te identificas con ese otro lugar también, pero ¿qué pasa con tu origen? ¿Dónde queda? Por eso, en algún punto también, el personaje de Yania, que es la hermana pequeña, dice “mi casa es donde esté mi hija y mi familia”. Al final, lo que necesito es tener a esta gente conmigo.
Por eso también me interesaba que solamente puedan estar juntas en los recuerdos. Cada una de ellas está en un lugar, pero cuando recuerdan es cuando pueden estar juntas. La memoria, el papel de la memoria y cómo nos colocamos la historia en la cabeza es fundamental.
Y además también está esa casa familiar, como símbolo, esa casa que se va quedando vacía.
Es algo que ahora mismo en Cuba está pasando mucho. Se ha ido muchísima gente. Prácticamente en toda la familia hay alguien que falta. Esto siempre ha sido así, pero ahora es como que las casas no se están quedando vacías. No solo es la casa que se queda vacía porque nos vamos nosotros, es la casa de los abuelos, es la casa familiar, la parte de nos reunimos los que podemos, pero qué pasa con los que ya no están, ya no hay ir a la tumba del abuelo, no hay ir a.
En mi caso me pasa que tengo parte de mis abuelos ya enterrados en Miami. No solo se pierde la casa en la que has nacido, en la que has vivido, es la casa de tus abuelos, la casa de tus bisabuelos. La casa es como el símbolo de la familia, la casa como acogedora de todos esos recuerdos. Cierras la puerta y ahí se quedan esos recuerdos. Es un símbolo de toda la vida que se va quedando atrás.
Mira, por ejemplo, la primera vez que yo regresé a Cuba, yo llevaba tres años que me había ido, Y volví a visitar a mi familia, entonces, en un momento mi madre sale como al pasillo central de la casa y la escucho decir, ¡ay, si Dayana está aquí! Y ella me había escuchado hablando, pero en su cabeza pensó que le había parecido escuchar mi voz, porque ya de alguna manera se había acostumbrado a mi ausencia, y lo que le era raro era mi presencia,
Estos detalles son muy difíciles de contar, pero ahí está la esencia de todo lo que pasa, a nivel emocional, a nivel psicológico. A mí me parece importante hablar de esto. Es importante hablar de esto, es importante humanizar todo esto. Todos tomamos decisiones y asumimos las decisiones que tomamos, pero no por eso, deja de tener una historia. Hay unas consecuencias también.
Creo que uno de los aciertos del libro es contar la historia a través de las vivencias de las personas. Son las experiencias de tres mujeres que están compartiendo una historia familiar en la cual ha habido migración y ha habido separación, ha habido ausencia, ha habido distancia.
Me costó mucho escribirla y dejar que la historia se escribiera sin opinión, porque yo personalmente he estado mucho tiempo involucrada en SOS Racismo, en movimientos sociales. Tomé la decisión de que el mejor activismo que podía hacer al respecto era desde mi lugar, desde mi profesión. Hay periodistas, activistas, políticos, lo que sea, que están más enfocados en eso, en el discurso y entonces decidí contarlo de otra manera.
Pero me costó mucho dejar que a los personajes les pasaran las cosas, sin opinar, sin culpar a nadie, sin asumir ciertas responsabilidades, y después ponerlo todo dentro de lo que es una familia porque al final una familia es un símbolo del mundo, de cómo funciona el mundo. Y de las diferentes visiones que tiene cada una de la migración y de por qué migra y de cómo le va con eso.
Me parecía muy importante dejarlas, que vivieran ellas la historia, que nos contaran, que me contaran lo que les pasaba más allá de llevarlas yo a un lugar que el espectador o el lector entendiera.
Es un enfoque que podría llegar a utilizarse como material didáctico y de sensibilización para comprender lo que supone una experiencia migratoria.
Sí, esa es la segunda parte. Me gustaría levantar la obra yo porque normalmente escribo para actuar, pero claro, es complicado. En general hacer teatro es complicado.
Pero es una manera de contar un tema importante. No es solamente un tema de si puedes sostener una vida económica en un lugar, te vas. Este discurso peligroso. Primero emigramos porque tenemos derecho a emigrar, y después las razones son muchas, pero la visión de que, bueno, la gente si no puede hacer una buena vida se va a buscarla donde supone que hay esa buena vida, de alguna manera la lectura de la incapacidad de las personas migrantes y la justificación hasta cierto punto de la delincuencia, de la prostitución, de todo eso nos coloca en un nivel como si no tuviéramos vida, como si fuéramos unos salvajes que llegamos.
Es un discurso que hay que matizar y yo quería contar una realidad que yo conozco, de por qué está mi familia, por qué estoy yo misma.
Dayana Contreras (La Habana, 1977) estudió Arte Dramático en el Instituto Superior de Arte de La Habana, Cuba. Formó parte de la Compañía Teatro Buendía y trabajó en la programación dramática de las emisoras Radio Progreso, Radio Arte y Radio Cadena Habana. En España, ha formado parte de la compañía Mephisto Teatro, ha colaborado con la compañía Teatro El Puente, y ha trabajado con los directores Vladimir Cruz y Santiago Sánchez. En 2019 creó la compañía CdeIsla, comprometida con la visibilidad de las personas migrantes.

