Vicente Luis Mora comenzó en 1997 un proyecto literario que en principio circulaba la ciudad, pero pronto, del centro a las afueras, salió de ahí para intentar abarcar el mundo. Circular es un libro que explora, que crea, construye, navega, siente, percibe y, sobre todo, que, como un organismo, crece. Después de Circular y Circular 07. Las afueras, el escritor cordobés dio a luz Circular 22, que editó Galaxia Gutenberg en 2022, cerrando un periplo de 25 años.
En Itinerancias hemos llegado a las ciudades después de las lecturas de casas y vidas nómadas. El tema ciudad aparece conectado en este marco y Circular nos interesaba precisamente porque aborda estos tres conceptos. Lo que observamos es que existe como una línea de conexión, no sé si estás de acuerdo con esto, pero hay una línea de conexión entre los tres. Tenemos esos lugares, la casa, la ciudad, que sirven de referencia, personaje, escenario, identidad, que expulsan e invitan al regreso en esa vida nómada.
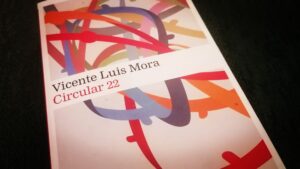
Sí, claro, quizás me sirvió para darme cuenta de que todos estos desplazamientos y cambios, de que regresar a una casa, tampoco es tan importante. Quiero decir que, a lo largo de ese libro he vivido en creo ocho casas distintas, y esto me sirvió para darme cuenta de que las casas son lugares por los que transitas y que tienen menos importancia al final de lo que creemos.
Circular es un circular por la ciudad también, ¿no? Está construido de esa manera.
Sí. Está en la intrahistoria del proyecto. Lo cuento, creo, en algún lugar del libro. Un día de 1994, yo he estado haciendo oposiciones en Madrid, el examen lo suspendí. Me volví en el autobús para ir a la casa de mi hermana y luego ya para volverme a Córdoba. Ya relajado, tranquilo, estaba en el autobús y como yo era un poco un cateto de provincia, Madrid me parecía una especie de Nueva York, comparado con mi ciudad.
Estaba fascinado en el autobús, viendo todos esos edificios, las calles, la gente, y entonces me pregunté si yo podría escribir todo eso, si yo sería capaz de escribirlo todo. Y me vino como la epifanía de escribir la ciudad entera, calle por calle, plaza por plaza, espacio por espacio, museo por museo. En ese momento me vino entera la estructura del libro, o sea, reproducir en un libro toda la estructura urbana y hacer un cuento, o micro cuentos, en cada calle, o un poema, o un micro ensayo, etc.
Hasta ir poblando o reproduciendo Madrid entera en libro. Lo primero que hice fue comprarme un mapa de Madrid y empezar a escribir y empezar a subrayar, a señalar la calle para que ya quedara como escrito. Ahí me di cuenta de que necesitaba algún tipo de métrica porque no podía dedicarle a cada calle cinco páginas, por ejemplo. Entonces, compré una caja de fichas, que tienen este tamaño, y me dije que cada pieza, que cada fragmento debería ocupar como mucho la parte de delante y la parte de detrás de cada una de estas fichas. Y empecé a escribir así, y como ves, escribí unas cuantas.
A veces me pillaba fuera de casa, a veces anotaba en servilletas, o en páginas de cuaderno suelto, luego las recortaba y las pegaba también, las guardaba en el mismo archivo. Y bueno, pues así estuve escribiendo. Estuve escribiendo en estas fichas durante unos cuatro años, desde 1997 hasta 2001 más o menos y luego ya empecé a informatizarlo.
El primer resultado publicado fue este Circular, publicado por la Editorial Plurabelle en Córdoba, editorial que habían fundado mi amigo Javier Fernández, quien se fue después a la Editorial Berenice, que todavía existe. Como yo seguía escribiendo y el libro crecía, se me ocurrió dividirlo, uno que fuera Las afueras y otro que fuera Centro. Pero justo cuando iba a salir Centro Javier abandonó esa editorial. Y entonces me quedé sin la segunda parte. Seguí después escribiendo durante años y años.
Eran las afueras y el centro de Madrid. Era un libro que narraba sobre todo Madrid.
Sí, al principio sí, pero cuando me voy de España me doy cuenta que eso no tiene demasiado sentido porque también mis fronteras mentales cambian y se expanden y veo que el libro tiene que ser más ambicioso y que su objetivo debe ser escribir el mundo entero.
Obviamente, sabiendo que eso es imposible. Pero me parece que tenía más sentido que agotar una sola ciudad. Aunque una ciudad puede ser el modelo a escala del universo, hay otros proyectos literarios que tú conoces, como Adán Buenosayres, de Leopoldo Marechal, o incluso el propio Ulises de Joyce, que tienen un poco esas aspiraciones de totalidad.
Pero yo quería probar el libro mundial, quería esta idea de totalidad, que ocupara todo el mundo porque yo me había dado cuenta de la importancia de cambiar de cultura, de aprender otras culturas, de conocer otras lenguas, de dejarse impregnar por gentes diferentes y quería que a mi libro le pasara lo mismo. Quería que mi libro aprendiera y creciera y no se estancara solo en una visión un poco españolista.
Madrid es una ciudad española que está muy bien, pero que ya está, es una ciudad española. Y yo quería ya otra cosa, yo empezaba a ver ya horizontes más amplios y quería un libro en el que cupiera literalmente cualquier cosa, en cualquier estilo, con cualquier tono literario y ubicado en cualquier lugar, incluso imaginarios. Y por supuesto muchísimos lugares que yo nunca he estado, como lugares de Asia, África del Sur, etcétera, que yo no conozco.
Es así como llego a Circular 22 y cuando ya veo el tamaño que tiene el libro, para publicarse veo que va a tener 630 páginas o por ahí, entonces ya pensé, mira, creo que ya está bien. Creo que tiene una extensión suficiente para dar ese de totalidad, para que quede claro que hay muchísimas cosas, infinitas cosas de las que escribir, pero para hacer un libro infinito creo que no hacen falta infinitas páginas. Hay es que intentar mostrar ese infinito y cuando el lector ya lo ve, pues ya está, dejarlo ahí en unas dimensiones un poco antropocéntricas. Porque también creo que hay que respetar al lector, que no tenemos tiempo para leerlo todo.
¿Hay una necesidad o una intención de que sea un libro que abarque el mundo, no solo geográfico, sino también literario? Se prueban multitud de géneros, hay numerosas referencias literarias, se reflexiona continuamente sobre el proceso de la escritura.
La idea era efectivamente explotar absolutamente todos los géneros literarios que conociera; supongo que en algún caso a lo mejor inventar alguno. Soy teórico literario, llevo toda la vida enseñando literatura, pero nunca puedo decir que puedes estar absolutamente seguro de que hay cosas que has hecho que no ha hecho nadie. Yo no las conozco, eso no significa que no existan.
La cuestión es esa, que he intentado probar todo tipo de cosas, darme toda la libertad imaginativa del mundo para ello, utilizar todos los lenguajes y todos los registros del lenguaje, aprender los lenguajes de la ciudad, los modos en que la ciudad se expresa. Entendí que las vallas publicitarias, los rótulos de las tiendas, los anuncios, los grafitis, las señales, eran múltiples formas de escritura de la ciudad, algunas como más institucionales, obviamente como las señales de tráfico, etc., que están lejos de nuestro alcance, pero luego está toda la parte humana, de los carteles, las vallas, los anuncios, las pegatinas, incluso las camisetas de la gente, los mensajes de las camisetas de la gente, todo eso es lenguaje urbano, y todo eso está aquí, deliberadamente, todo ese lenguaje de la ciudad en el que la ciudad se expresa también.
Lo quería recoger, porque me parece que eso sí que no estaba en otros libros globales sobre la ciudad que yo había leído antes. Creo que esa parte en que la ciudad habla no estaba. Estaban siempre lenguajes de personas que hablan sobre la ciudad, o historiadores que cuentan el pasado de la ciudad, pero me faltaba muchas veces la ciudad misma, expresándose y bullendo.
Y escucharla: hay muchas piezas que hablan de escuchar la ciudad, de los ruidos. Simplemente te concentras y te dejas permear por esos ruidos, esos gritos, esos llantos, esas risas, esos cánticos. Hay un montón de lenguajes y de ruido y de mensajes, tanto sonoros como visuales, urbanos, que me parecían material literario, y quería que todo eso estuviera ahí, quería que todos los cosas y los registros estuvieran ahí, que todos los registros lingüísticos estuviesen, desde el catedrático de literatura hasta el yonqui que se acaba de meter un chute de heroína, personas cultas, personas sin formación, personas extranjeras, inmigrantes, todo tipo de gente nativa, andalucismos, localismos madrileños, dialectos de otros puntos de España. Si Madrid, como se suele decir, es el rompeolas de todas las Españas, también el libro tenía que tener esa pluralidad de tonos, de acentos, de vocabularios.
Esas son dimensiones que he trabajado mucho y también por eso hay varios tipos de músicas. Hay letras de reggaeton, de trap, de hip hop, porque consideraba que la música urbana también tenía que tener un papel en el libro, o sea, esa música que siempre se asocia a la ciudad, me parecía que tenía que estar. Son piezas que, aparte de haberme divertido, me costó mucho hacer no por el hecho de que sean complejas, sin porque yo quería hacer algo con eso, quería darle un tratamiento literario y formal, y por eso era necesario también pensarlo despacio.
Es un proyecto que explora cualquier rincón de la ciudad construido a lo largo de toda una vida.
Sí, he dedicado al libro 25 años, no de trabajo continuo, pero sí de estar conectado al libro. Es un libro que me obligaba a tener cierto tipo de estado de alerta. He estado 25 años en modo circular. Tenía un libro donde todo podía caber, y entonces claro, iba por la ciudad, iba pensando, incluso iba viendo la tele o películas, etc., iba leyendo, y decía esto es para Circular, esto va para Circular, esta cita, esta conversación de esta película, esta frase que acabo de leer viene perfectamente para tal cuento, para tal parte, esto que acabo de ver en la calle lo puedo transformar rápidamente en un relato, en un poema.
No se trata de que esos 25 años haya estado yo escribiendo, ni mucho menos, pero sí que he estado disponible para el proyecto, para el libro, y eso la verdad que ha sido para mí muy relevante. Es la experiencia literaria más potente de mi vida, porque de cierta manera me ha cambiado un poco también. Me hizo menos introvertido de lo que yo era, me obligó a estar más atento, socializar más, mirar más a la gente, observar más, escuchar más. Ha supuesto una enorme transformación, tanto para mi vida como para mi literatura. Toda esa educación estética y toda esa libertad me han valido para hacer libros más ambiciosos, formalmente más abiertos, más originales.
Es muy interesante lo que comentas de escuchar la ciudad y de sentirla. Un poco recuerda eso que decía Lorca de que las ciudades hay que percibirlas con los cinco sentidos, no solo con la vista.
Claro, por eso hay un niño en Cracovia que besa a la ciudad, que está jugando con el balón y se acerca y le da un beso al muro. A lo mejor puede parecer un poco cursi la imagen, no digo que no, pero necesitaba que a lo largo de este libro alguien besara a la ciudad, que el libro llegara casi al beso, que es quizás el acto más íntimo que se puede tener con la ciudad. Por supuesto están todos los olores, están los sabores, está el oído y está el ojo.
Hay un trabajo sistemático de sensorialidad con la ciudad y luego incluso, más allá de los cinco sentidos que he intentado que estén, hay una especie de irradiación más inconsciente, como que las ciudades irradiaran sentidos.
Cuando vives en varias ciudades de varios continentes, te das cuenta de que las ciudades irradian cosas diferentes y que hay una hosquedad seca en las ciudades estadounidenses; que hay una especie de vida muy material y muy viva, en las ciudades marroquíes; que en las ciudades andaluzas la luz insufla un tipo de respiración muy diferente a la ciudad del norte. Cuando estuve en Estocolmo noté allí una especie de ambiente marítimo que está presente en toda la ciudad, incluso en las zonas que están más alejadas del mar.
Son como unas impresiones absolutamente subjetivas, indemostrables, que percibes cuando pasas bastante tiempo en una ciudad, sobre todo cuando pasas años, que es cuando de verdad se viven las cosas. De turista y de viajero no te das cuenta de nada. La experiencia de vivir dos o tres años en una ciudad no se parece a nada que pueda sentir un viajero y no digamos ya un turista que pasa por allí dos días o tres días. Eso es una fotografía apresurada de lo que es una ciudad.
Pero cuando tú vives, cuando tú tienes que contratar la luz, el agua y el internet en una ciudad; cuando tú tienes que ir a pagar el impuesto de tráfico y tienes que hacer las colas burocráticas en cada una de las ciudades, te das cuenta que las colas se organizan de un modo muy diferente, que cada ciudad tiene su picaresca, que en Marruecos la gente se te intenta colar siempre y no lo ven como de mala educación, que en Estados Unidos, para evitar el contacto físico normalmente se utilizan los números. Aquí estamos como en un sistema todavía intermedio entre el desparrame de Marruecos, donde hay una enorme multitud en cada punto de la ciudad, incluso en cada edificio público en el interior y esa desolación que se ve en las ciudades estadounidenses, que incluye la desolación dentro de los edificios y dentro muchas veces de las personas.
Cuando son cientos de horas observando personas es cuando empiezan a pasar las cosas y esa experiencia, aparte de la experiencia de que te das cuenta de que tú ya eres habitante de otro lugar y por lo tanto tienes una relación un poco extraña porque te debes adaptar a la realidad ajena, es una riqueza experiencial que no tiene nada que ver con un viaje, ni el desplazamiento temporal, ni el turismo, ni la estancia corta siquiera. Y creo que esa es la riqueza del libro, que está escrito desde ahí.
Por eso tiene esa importancia la escritura del exilio porque en los exiliados sí que notas eso, sí que notas esa mirada ya un poco cambiada por la distancia y por el tiempo en otro lugar. No es sólo cómo miras tú a tu antiguo país, sino la experiencia del tiempo en otro país lo que te hace cambiar la mirada por completo. Ya no eres el trasterrado que ha cambiado de sitio, sino que ya tienes una especie de nueva identidad que te hace contemplar la antigua de una manera mucho más objetiva, un poquito más distanciada y más crítica.
Un tema que me pareció curioso es la reflexión que haces de manera recurrente en el libro sobre la basura. Aparece la basura como arte, el arte-basura o la basura en la literatura. ¿Hay una aproximación a la ciudad a través de su basura, de la basura que produce?
Sí, claro. Yo pensé siempre que si la ciudad es un organismo, la basura es su parte excrementicia, la parte orgánica de la ciudad. La basura siempre ha tenido interés para mí. En mi novela Alba Cromm, de 2010, me inventé esta empresa falsa que se llama Bausura, que hace usura con la basura, es decir, que intenta sacarle un rendimiento económico a la basura. También escribí en su momento sobre el spam, sobre la basura informática, sobre todos estos restos de documentos, todos estos correos electrónicos borrados toda esta información que antes desaparecía, pero ahora que ya sabemos que no desaparece, que siempre está ahí, que al final los informáticos consiguen sacarla.
Somos conscientes de que la basura nos acompaña, es decir, somos nosotros y a nuestro alrededor tenemos millones de fotografías borradas, millones de correos borrados, millones de correos enviados inútiles o que otros han borrado. Y hay una carga visible de basura que es la que tiramos para el interior todos los días, pero luego también tenemos otra que no es tan visible, pero que en realidad es como una especie de segunda sombra, una especie de segunda identidad que nos acompaña. Y en Circular me parecía obvio que tenía que estar la basura.
Además, coincidió que en varias ciudades vi la barcaza con la basura y pude hacer las fotos. Hay una en el Támesis, otra en el East River. Son barcazas reales de basura. Era la ciudad haciendo circular su basura por su sistema sanguíneo.
Es un tema que me interesa porque me parece que es como el reverso civilizatorio y creo que narrativamente tiene su interés.
Y luego están esos personajes que están un poco al margen, un poco fuera de foco. Son personajes particulares, como ese agente inmobiliario, a través del cual conocemos las peculiares historias de anteriores o futuros habitantes de esos pisos que enseña a lo largo de la ciudad.
La estructura del libro, como está tan atomizada, pedía algunas piezas que estuvieran conectadas entre sí, para que el lector viera la totalidad dentro de esa dispersión, esa multiplicidad característica de las urbes. También hay algunos personajes que tienen un cuento en la parte de las afueras y otro cuento en la parte de centro. Eso ya habría que leer el libro con más atención o releerlo para darte cuenta, pero esta idea de que algunas historias reverberaran o que hubiera algunos puntos en común, me interesaba.
Y junto a estos personajes recurrentes, también me interesaban mucho esos secundarios o terciarios que hay en las ciudades. Toda esa gente que a mí me fascina, me obsesiona mucho. Cuando voy en metro, no paro de observar a la gente, discretamente, e intentar figurarme, intentar imaginarme qué vidas son las suyas, dónde van, de dónde vienen, qué hacen.
Todo eso siempre ha sido como un disparador imaginativo muy potente para mí. Luego también están esos pequeños roces, encuentros, contactos, para dejar pasar, cómo se trata la gente, cómo se presentan, cómo se saludan, etc. Para mí todo eso es oro narrativo.
Durante toda la escritura de Circular estuve muy pendiente de todo eso, muy en ese modo alerta de estar siempre yendo por la ciudad y siempre conectado, siempre pendiente de lo que estaba ocurriendo porque todo era material novelable, todo era material literaturizable.
Me gusta esa reflexión que se hace varias veces, la improbabilidad de volver a cruzarte con alguien con quien has compartido un instante en la calle, en el metro, en un parque.
Me interesaba la idea de la gente como paisaje. Todos somos parte del paisaje visual de otras personas, somos parte del decorado. Nosotros nos pensamos muy importantes pero, salvo para nuestra familia y amigos más directos, somos paisaje visual, somos gente que pasa por ahí, son personas secundarias, desconocidas, y tú también lo eres para ellas. Un tío que pasa por allí, una tía que se cruza por allí al fondo o que está allí sentado al fondo del autobús mirando por la ventana o tecleando el móvil. Efectivamente, tú pasas también por la vida de los demás milésimas de segundo y tu labor es como la de un figurante, un non-playable character de los videojuegos.
Esto a la gente no le gusta pensarlo, pero eso es lo que somos la mayor parte del tiempo. Y solo somos importantes para unas pocas personas, en el sentido de que nos distinguen, nos conocen, saben nuestro nombre y les importamos de alguna manera.
En cuanto te mueves a otro barrio, ya las posibilidades de ver a determinadas personas se reducen. Sobre todo yo notaba eso cuando iba al extranjero, a una ciudad nueva, a la que sabes que no volverás. Recuerdo dónde se me ocurrió eso. Fue en Dresden, en Alemania; yo estaba allí tomando un café en una cafetería y yo suponía que era bastante posible que no volviera allí nunca, y entonces en ese momento dije si ya nunca más voy a volver aquí, toda esta gente que está aquí jamás la voy a ver nunca, o sea, qué posibilidad hay de que alguna de estas personas vaya a la ciudad donde yo vivo de turismo y nos crucemos por la calle, absolutamente cero, prácticamente cero.
Y apareció como una especie de angustia relacionada con el miedo a la muerte, porque si fuéramos inmortales acabaríamos encontrándonos prácticamente con todos los habitantes del planeta tarde o temprano, pero no, es otra forma de la fugacidad. No es solo el vértigo de que hay mucha gente que no vas a llegar a conocer, es que no vas a llegar a conocerla porque o tú o ellos en algún momento vais a desaparecer también.
Desde ese momento se convirtió también en una obsesión. Como viajaba mucho en aquella época, cada ciudad a la que iba me parecía que era como conocer gente que estaba ya perdiendo a la vez. Y yo entraba a una tienda, compraba algo, era amable, sonreía a la persona que me había atendido, porque decía, esta es la última vez que nos vamos a ver, este es el último recuerdo que va a tener de mí, y voy a desaparecer, pero bueno, voy a intentar ser amable durante el tiempo que hayamos coincidido en este planeta.
Es un pensamiento que no es demasiado importante, pero con el tiempo te arroja luz sobre tu propia existencia, es decir, sobre el modo en que tú quieres pasar por la vida de todas las demás personas, incluyendo las de tu ciudad, incluyendo tus amistades, tus amigos, es decir, ¿qué vas a dejar?, ¿qué recuerdo van a tener de ti, de tus faltas? Uno aprende a comportarse mejor o a ser más respetuoso con las demás personas cuando te das cuenta de que ellas van a faltar o de que tú les vas a faltar.
Nos habla también un poco de ser ciudadano, pero también de la deshumanización de la ciudad. Al final, te cruzas con sombras, pero no las percibes como personas.
Sí, ahí hay una de mis piezas favoritas, es una muy breve que aparece al principio del libro. La idea era mostrar cómo, en cada país, cambia el contacto con la gente:
Recuerdo que en Bremen la gente se parecía, era intercambiable; en Estocolmo, por el contrario, todos llenaban su ropa o su apariencia de detalles, complementos y pormenores que los hacían únicos, imposibles de confundir con otros.
En Roma las personas te decían con su ropa, yo soy diferente, soy mejor; en París, gritaban con su aspecto, tú eres peor, extranjero, no tienes clase.
Aquí en Rabat la gente, por lo común, de atuendo multicolor, está dispuesta, incluso corporalmente, a la interacción, se giran hacia ti por si quieres conversar; te miran, escuchan tus palabras por si tienes algo que añadir.
En Nueva York, lo recuerdo bien, embutidos en sus abrigos coraza, todos te veían llegar a la cafetería y parecían rezar por lo bajo, que no me mire, que no me hable, que no me toque, que se desvanezca entre la nada.
Es esa percepción un poco extrasensorial que te comentaba. Eso de que solo se percibe con cierto tiempo, con cierta habilidad observadora que te da vivir fuera mucho tiempo. Se te despierta un sentido arácnido de atención hacia los pequeños detalles. Un pequeño detalle en una persona no tiene ninguna relevancia. Pero un pequeño detalle en miles de personas de una sola ciudad, eso claro que es importante.
Pero hay que desarrollar ese sentido de observación. Esa forma de mirar creo que es una de las cosas que más me gustan del libro: ser capaz de tener esa mirada, que el libro tenga esa mirada transcultural, pero de verdad, no epidémica, sino del resultado de haber digerido ciudades de verdad, de acabar comiendo ciudad durante meses y años hasta que ya casi la vomitas de tanta sobresaturación sensorial, auditiva, visual, etc. Y creo que ese es uno de los puntos fuertes del libro.
Nacido en Córdoba en 1970, Vicente Luis Mora es escritor, crítico literario y profesor. Sus últimos libros son la novela Fred Cabeza de Vaca (Sexto Piso, 2017), el libro de poemas Serie (Pre-Textos, 2015), el ensayo La huida de la imaginación (Pre-Textos, 2019), la monografía El sujeto boscoso (Iberoamericana Vervuert, 2016), el libro de aforismos Nanomoralia (Isla de Siltolá, 2017), y la antología La cuarta persona del plural. Antología de poesía española contemporánea (Vaso Roto, 2016). También ha practicado el monólogo teatral, el hoax (Quimera 322, 2010), la literatura digital y hace crítica en su blog Diario de lecturas.

