¿Cómo se vive la migración, cómo transforma, cómo aleja, cómo acerca? ¿Quién es el extranjero? ¿Cómo mira el extranjero, cómo lo ven? En Venecos (Páginas de Espuma), Rodrigo Blanco Calderón recupera historias de personas en la diáspora, tal vez no porque hayan migrado, pero sí porque permanecen en un cierto estadio de extranjeridad, ajenos, carentes a veces, de comunicación.
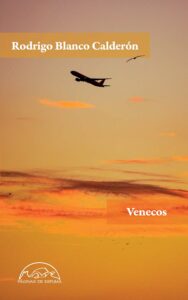
Eliges para el título de tu libro una palabra que tiene una connotación negativa hacia la población de origen venezolano. ¿Que es para ti esa palabra, “venecos”?
En principio fue una cuestión como muy intuitiva cuando terminé de armar los cuentos. Cuando empecé a organizarlos y a ver la posibilidad de un libro, se me hizo muy clara la recurrencia temática de la emigración venezolana. La palabra me vino porque ha estado muy en boga en los últimos años, que ha dado pie a distintas discusiones al respecto por lo menos dentro de la comunidad venezolana y resulta que a mí me gusta.
Es una palabra que por su sonoridad me gusta. Quizás tiene que ver con que la primera vez que yo la escuché, que fue en Bogotá en 2013 la escuché de manera simpática. No era como un insulto. Sentí que como título le podía dar una unidad simbólica al libro. Creo que funciona así y, de hecho, no se usa en los cuentos, únicamente en el título.
Es un título que forma parte de la obra. Duchamp hablaba sobre los títulos de su obra diciendo que eran como un color invisible y yo siento que es así porque, insisto, es el título pero luego da paso a otras cosas.
En los relatos hay personajes que están viviendo fuera de su lugar de nacimiento, sobre todo Venezuela. Se percibe esa recurrencia de personas fuera de su lugar, no necesariamente como algo negativo o doloroso. ¿De qué manera influye esto en el recorrido y en la unidad de los relatos?
Fue un dato que apareció cuando junto los cuentos. Ahí es que tomo conciencia de hasta qué punto la emigración probablemente sea la experiencia que a mí y a los venezolanos más nos ha marcado en los últimos años. Porque muchos de estos cuentos o varios de estos cuentos surgieron por historias que yo escuchaba o incluso por peticiones para alguna antología o alguna revista donde los planteamientos eran bastante, entre comillas, universales pero yo los llevaba siempre a estas situaciones de venezolanos emigrantes o en tránsito.
Creo que eso explica como lo paradójico que puede ser este libro guiándose solo por el título. Porque el título, en efecto, acentúa una lectura. Sin embargo, el lector cuando entra, se da cuenta de que, sí, son venezolanos emigrantes, pero lo que se nos narra son situaciones bastante cotidianas. Entonces, la sospecha que yo tengo es que quizás sin el título no se hubiese hecho tan visible la circunstancia de estos personajes.
Ese es un poco el juego.
Varias de estas historias muestran personajes que están viviendo sus situaciones con un cierto distanciamiento. Ya no es tanto una extranjeridad de patria o de origen, sino es una extranjeridad en la vida.
Sí, por ejemplo en El extranjero, la referencia es evidente e incluso orienta el relato en una dirección, porque esa indiferencia de mi personaje es casi psicopática. Y él es como una especie de sombra del extranjero, pero conecta también con distintas formas de vivir la experiencia venezolana. Yo me he encontrado con todo tipo de personas, con aquel típico expatriado que está todo el día pendiente de lo que pasa en Venezuela, o que se la pasa suspirando porque no está en su país, pero también he visto gente que emigró antes de la llegada del chavismo y te dice oye, yo también soy venezolano, y es como un dato bastante, no sé, indiferente. No es una cuestión que parece muy decisiva en la vida de esas personas. Y eso me ha pasado en varias ocasiones. Eso cabe dentro de las posibilidades de la emigración.
Esas diferentes experiencias también tienen una marca relacionada con la comunicación. Son historias que quedan interrumpidas porque alguien no ha dicho algo o porque algo no se ha comprendido bien. ¿Este juego también es posible por el género elegido? ¿El relato permite mejor dejar esas historias inconclusas?
Sí, es propio de los recursos técnicos de los cuentos. Pero también, cuando me pongo a ordenarlos, me percato de eso, de hasta qué punto me han impactado esos vacíos de comunicación y cómo esto queda reflejado en el libro. Porque en realidad las relaciones humanas no siempre o muy pocas veces tienen un principio, medio y fin como lo tienen los cuentos.
La literatura es un mecanismo inventado por los seres humanos para darle sentido a lo que quizás no lo tiene. Cuántas relaciones de pareja, cuántas amistades, cuántos vínculos se deshacen sin que nadie sepa exactamente por qué. Entonces hay dos posibilidades. O en efecto no pasó nada y los intereses llevaron a las dos personas a un lugar distinto o hay uno de los dos que no se ha enterado de qué pasó. Y eso a mí me obsesiona.
Eso a mí me parece macabro, pero a veces me parece divertido, me parece trágico, y eso está en los cuentos.
Está también el juego de las percepciones, cómo nos vemos a nosotros mismos, lo que ven los demás, cómo nos proyectamos. Hay diferentes planos y si hubiera un narrador omnisciente que nos dijera cómo va la historia podríamos llenar los huecos de manera más sencilla.
Me imagino que son cosas que vienen con la madurez, cuando ya te pones como más reflexivo, pero me pasa constantemente. Al emigrar conoces gente nueva, que se hace más o menos cercana y te dicen es que tú eres así y así, y digo, ¿de verdad tú me ves así? Y cuando ves que varias opiniones coinciden dices, bueno, estoy transmitiendo esto, pero en mi cabeza yo no me veo así para nada.
Eso abre muchas preguntas, cómo soy en realidad, cómo son los otros en realidad, porque al final uno está también proyectando todo el tiempo. Esa es una de las líneas que a mí más me ha interesado y que creo que se puede ver en los cuentos.
¿Cuando escribes emergen esas recurrencias?, ¿es en la escritura donde surgen esos huecos que no se han comunicado?
Sí. En los cuentos sobre todo. Quizás en una novela siento que no es tan fácil ver eso, pero cuando tienes unos cuentos escritos a lo largo de los años y ves que hay como ciertos patrones, tú dices, bueno, ahí hay algo, ¿no?
Por cierto que otra línea que aparece en los relatos de Venecos es la referencia constante al mundo cinematográfico, quizá no como tema central, pero sí aparecen muchos personajes que hablan de cine, o están en una escuela de cine o tienen algún tipo de relación con el cine.
Yo creo que eso empezó con mi libro anterior, con mi segunda novela, Simpatía. Allí, el protagonista da talleres de apreciación cinematográfica y es un cinéfilo. Pero mi primera intención era hacerlo como uno más de mis personajes, que siempre eran profesores de escritura creativa o profesores de literatura, pero me fastidié que fuese un poco lo mismo y di ese giro. Creo que desde entonces me siento más cómodo incorporando el cine como profesión o como interés de vida de mis personajes, más que la literatura. Pero es puramente anecdótico porque yo no tengo una cultura cinematográfica, yo no sé nada de planos, no sé nada de secuencias, no sé nada de cine. Sé de algunos directores, algunas películas que me gustan y las puedo comentar y analizar narrativamente, pero mi cultura cinematográfica es muy pobre.
Aún así, también hay muchas referencias literarias, incluso hay personajes, en torno a los que fabulas cómo sería su existencia en una vida real.
Eso sí, no lo puedo evitar, es algo que me gusta y que es así. Uno se fascina por personajes de la literatura, pero a veces olvida que si los conocieras en la realidad no los soportarías. Juan Pablo Castel es insoportable, además de peligroso. Los personajes de Dostoyevski son maravillosos de leer, pero yo no quiero a Raskolnikov cerca, no quiero al príncipe Hamlet cerca.
Uno, como lector, tiende muchas veces a imaginar el mundo a través de la literatura. Y es verdad que en esos dos puntos que mencionas hay como unos vasos comunicantes de momentos en que la literatura parece como colarse en la realidad.
Pero el caso de Castel fue una anécdota real que me contó una amiga. Tuvo un novio que se llamaba Juan Pablo Castel, y que le pasó todo lo que le pasó allí. En realidad parecía una versión del personaje de Sábato, y lo que a mí más me impactó y fue lo que me llevó a escribir el cuento, es que esa conversación con la madre del Castel que ella conoció fue así. La madre le puso Juan Pablo Castel a su hijo aprovechando el apellido, sabiendo que le estaba poniendo el nombre del protagonista de El túnel.
Y ahí es cuando tú te das cuenta que así como la literatura y la vida son cosas distintas, a veces no hay que tentar la suerte.
Rodrigo Blanco Calderón, narrador venezolano, ha publicado las novelas The Night (Premio III Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, Prix Rive Gauche à Paris, Premio de la Crítica en Venezuela) y Simpatía (incluida en la longlist del International Booker Prize 2024). Como cuentista ha publicado Una larga fila de hombres (2005), Los invencibles (2007), Las rayas (2011) y Los terneros (Editorial Páginas de Espuma, 2018). En 2023, obtuvo el O. Henry Prize con su relato «Los locos de París» («The Mad People of Paris» en traducción de Thomas Bunstead). Sus libros han sido traducidos a una decena de idiomas. Actualmente vive en Málaga.

