El amor, el deseo, el exilio, la distancia, la ausencia. Sofía Crespo Madrid nos conduce a sus abismos en el poemario Aunque me extinga (Candaya) y sobre ellos hemos hablado.
¿Se puede hacer poesía de la burocracia?
Bueno, en definitiva sí. Cuando me planteé escribir sobre la migración o el desplazamiento, en un principio piensas que no, que todas estas palabras como formulario, expediente, burocracia, había que dejarlas fuera. Yo quería impermeabilizar la escritura pero me di cuenta de que no era posible. Me di cuenta de que ser una persona, un sujeto, una ciudadana en el siglo XXI, también significaba ser un sujeto burocrático. Es una cosa invisible. Compartimos mundo con personas sin saber cuál es su situación administrativa, porque realmente no importa, ¿no? Somos vecinos y vecinas.
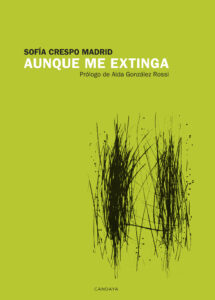
Yo me di cuenta de que todo eso atravesaba y no era posible impermeabilizarme contra ello, que realmente no era posible hablar de la vida o de mi vida incluso específicamente sin hablar de la burocracia y cómo eso se ha convertido en una banalización del mal; de una voluntad de separar a las personas y de obstaculizar la existencia.
La burocratización de la vida afecta no sólo a las personas migrantes. Todo tiene un montón de pasos. Y si no, pues necesitas un móvil o certificado digital. Quiero decir, son cosas que te pueden ir marginando o que van dejando personas atrás.
La burocracia sí es el gran mal, pero se da la mano con la espera. Te hace pasar por unas esperas larguísimas, impronunciables, muy exigentes. Esto es lo que yo intentaba escribir con este libro, que la espera no es nada pasiva, sino bastante activa. Es muy exigente y nos exige salir al mundo en la incertidumbre, sin tener respuesta. Es como dar un salto de fe, porque no sabes qué te va a contestar la administración.
En este ejercicio, también hay personas que trabajamos, amamos, nos enamoramos y hasta escribimos poesía.
En este proceso de espera, en el que se intuye un agotamiento emocional, ¿la poesía se convierte en ese desahogo necesario, casi imprescindible?
Sin duda. Yo lo veo como un lugar y, en este caso, vinculado con lo que acabo de decir, un lugar donde poner la desesperación, pero también es un lugar donde alumbrar otras cosas.
Es un lugar muy íntimo, un lugar propio. Creo que esto es así para quien tiene la escritura, publique o no publique, eso da igual, como ese lugar donde decir lo que no podrías decir en ningún otro sitio. Yo dependo de ello. La poesía es un lugar donde volcar y transformar para convertirlo en otra cosa antes de que se vuelque contra nosotras mismas.
¿Es también un lugar de lucha social? Hay muchas nuevas voces que están gritando desde la poesía.
Sí, a mí realmente me ha resultado inevitable porque es cierto que esto es mi vida. En las presentaciones de novelas, por ejemplo, intentamos no desvelar, no hacer spoiler, podemos intentar jugar un poco con la ficción, pero es verdad que cuando yo estoy compartiendo estos poemas, estoy hablando de un proceso real, o de un duelo real, o de pérdidas, desplazamientos reales.
Eso transforma la experiencia de acudir a una lectura, a un recital, o crear una comunidad en torno a la poesía, versus la voluntad más recatada del no revelar demasiado en la narrativa, ¿no? Hace que una presentación de un libro no sea lo mismo. Si vas a una narrativa, a lo mejor sales con otra experiencia.
No siempre es así, estoy generalizando, por supuesto, pero me refiero que en mi caso es inevitable eludir que hay una vida real detrás de todo ello, y por eso es cierto que hay una parte de denuncia, aunque tampoco quería hacer un panfleto.
Creo que justamente se trata de todo eso, de desmontar las ideas que tenemos rígidas sobre las identidades de las personas y cómo realmente lo importante es la vida que hay en todo ello.
En el libro sí hay una parte muy importante de denuncia, de, ¡Dios mío!, este es el mal invisible, la burocracia que se ha comido todos nuestros espacios; pero también hay una parte muy real de toda la vida que resiste, que existe, que no todo es silencio, sino que hay personas que se encuentran, que te dan la mano, con las que escribes, con las que, por ejemplo, me he tomado mucho tiempo para escribir este libro, hay todas estas comunidades posibles.
En este caso, a mí la poesía me ha transformado. Pero si fuese runner o me encantara el padel, seguro que también habría encontrado una comunidad allí, ¿sabes? Para desmontar, quizás ese mito de que todo es silencio e intentar ir hacia el corazón de las cosas, de las personas.
Cuando nos referimos a experiencias migratorias hay una tendencia a pensar en experiencias comunes y se suele ver desde perspectivas muy generalistas, pero en realidad es algo profundamente personal, ¿no? Cada persona lo vive de una manera diferente.
Sin duda, cada quien tendrá sus motivos. Pero creo que migración y libertad son palabras que son más que vecinas, primas, hermanas, son sinónimos. Entonces, ni siquiera se trata de parentesco, sino que no, si no puedes circular o desplazarte es que no somos libres. Pero ya estamos dando por sentado que se puede restringir quiénes pueden circular y quiénes no.
Además, son procesos en los que intervienen muchos factores de los propios estados que te obligan a huir. Yo tenía muy claro que mi futuro posible, ni siquiera un futuro mejor, sino un presente mejor, lo quería buscar en España, porque desde los 14 años, me gustaba la idea de dar clases, que es una vocación bellísima, pero que en Venezuela es una vocación de hambre.
También está la disidencia sexual y de género, la violencia. Se va creando un entramado muy complejo, que intersecciona para que alguien se vea motivada a emigrar. No digo que todo el mundo tenga estas circunstancias, pero yo sentí eso muy pronto, esa pulsión de huida porque la violencia se había comido mis espacios.
Yo soy de Valencia, Venezuela. Es una ciudad a la que le dicen violencia. Se puede imaginar que hay muchas cosas que he intentado procesar y narrar a través de la poesía, para explicarme, ironizar, sobrevivir el horror. Al final, eso es el texto y lo más importante son las personas que hay detrás de todo ello. Ojalá pueda restituir un poquito de dignidad a la vida sobre este lenguaje que estamos usando. Por ejemplo, se dice ilegales, legales, qué es eso, como si fuésemos mercancía inocente.
¿Cómo ayuda la literatura en este proceso de transformación de los términos, de eliminar etiquetas que afectan a la dignidad de las personas, en ese cambio que implica una redefinición de lo que somos?
Tú escoges cómo narrar las personas, los cuerpos. Creo que en esa delicadeza, en esa atención al lenguaje, podemos descubrir o intuir o sugerir ideas importantísimas sobre quiénes pueden venir o quiénes no pueden venir, si es una oleada masiva, un tsunami.
Todo ese imaginario doloroso a mí me punza. No soy yo quien está, por ejemplo, de jornalera, pero sí he sido persona, sujeto paciente que escribe. Y en ese sentido, para mí ha sido fundamental la idea de comunidad. Eso no sólo me lo da la escritura, sino la lectura y la lectura compartida. Porque al leer generas una comunidad muy, muy preciosa, con voces vivas o muertas. Me ha permitido conocer creadoras, amigas imprescindibles que me han cambiado como ser humano, no sólo como artista o poeta, sino como persona.
En Aunque me extinga, con la excusa de esos temas como la burocracia, la administración, el proceso migratorio surgen otros muchos temas. Está el amor, está la amistad, está el deseo. ¿Cómo consigues esa unidad en un poemario redondo en el cual todo cabe? ¿Es la vida lo que cabe?
He descubierto que ese deseo hacia la vida es precisamente una señal de esa voluntad de seguir luchando, de transformación, de poner el cuerpo, de llevarlo a sitios, de compartir, porque es verdad que exige romper la inercia. Es ir hacia los demás, a construir, a cuidar, no sólo hacer el edificio, sino repintarlo, quitarle las humedades, plantar el jardín.
Este es mi tercer poemario y es el que siento que tiene más luz, el que más luz he podido arrojar. Porque hay que aprender a digerirlo, a dejarte poblar por las personas, a no sólo centrarte en lo perdido, sino en lo posible.
Terminamos por el principio porque creo que una parte fundamental de tu poemario se encuentra precisamente en ese prólogo, precioso, construido por Aida González Rossi. Predispone las emociones del lector hacia el texto que viene. ¿Cómo se construye este prólogo?
El prólogo es lo que más me gusta del libro, aunque quizá sea un poco descarado decir eso. En realidad era una sorpresa. Aida tenía una directriz, que no podía ser demasiado largo. Entonces, nos pusimos a pensar en qué podríamos hacer, y nos dijimos que, si es un libro que cuestiona o plantea tantas preguntas contra las instituciones, también podríamos cuestionar la propia institución del prólogo.
Con esa libertad, sin yo saberlo, Aida preparó una suerte de cuestionario con las preguntas del libro, porque el libro está lleno de preguntas sin respuestas, y se lo planteó a varias amigas.
Como no podía tener más de cuatro páginas no pudimos incluir a todas las amigas que nos hubiese gustado. Yo no sabía a quiénes les había preguntado. Ellas no sabían a quién más le había preguntado Aida. Había un sarao misterioso.
El resultado es esa maravilla de prólogo. Yo puedo escribir sobre la belleza que ha habido en mi vida, pero el prólogo es una contestación de esa belleza. La verdad es que es un regalo, es el prólogo más bonito que he leído en mi vida y creo que va a ser mi favorito siempre.
Es muy especial. Nadie sabía cómo iba a quedar el prólogo, excepto Aida, que ha hecho esa acampada maravillosa alrededor de la hoguera del libro.
Sofía Crespo Madrid es una poeta y traductora nacida en Valencia (Venezuela) en 1995. Es graduada de Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca, y Máster de Profesorado en la Universidad Complutense de Madrid, en la especialidad de Lengua y Literatura. Además de Aunque me extinga (Candaya), ha publicado dos poemarios, Tuétano (2018) y Ayes del destierro (2021). Aparece en antologías como Última poesía crítica. Jóvenes poetas en tiempos de colapso (2023), Matria Poética: una antología de poetas migrantes (2023), entre otras. Editó en la revista Canibalismos (2015-2017) y forma parte de Escritores Cordillera, comprometido con el archivo de la literatura venezolana.

